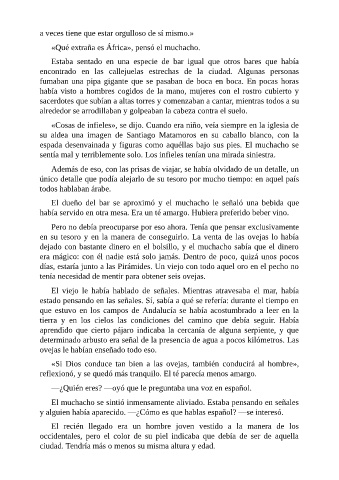Page 22 - El Alquimista
P. 22
a veces tiene que estar orgulloso de sí mismo.»
«Qué extraña es África», pensó el muchacho.
Estaba sentado en una especie de bar igual que otros bares que había
encontrado en las callejuelas estrechas de la ciudad. Algunas personas
fumaban una pipa gigante que se pasaban de boca en boca. En pocas horas
había visto a hombres cogidos de la mano, mujeres con el rostro cubierto y
sacerdotes que subían a altas torres y comenzaban a cantar, mientras todos a su
alrededor se arrodillaban y golpeaban la cabeza contra el suelo.
«Cosas de infieles», se dijo. Cuando era niño, veía siempre en la iglesia de
su aldea una imagen de Santiago Matamoros en su caballo blanco, con la
espada desenvainada y figuras como aquéllas bajo sus pies. El muchacho se
sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían una mirada siniestra.
Además de eso, con las prisas de viajar, se había olvidado de un detalle, un
único detalle que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo: en aquel país
todos hablaban árabe.
El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que
había servido en otra mesa. Era un té amargo. Hubiera preferido beber vino.
Pero no debía preocuparse por eso ahora. Tenía que pensar exclusivamente
en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La venta de las ovejas lo había
dejado con bastante dinero en el bolsillo, y el muchacho sabía que el dinero
era mágico: con él nadie está solo jamás. Dentro de poco, quizá unos pocos
días, estaría junto a las Pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no
tenía necesidad de mentir para obtener seis ovejas.
El viejo le había hablado de señales. Mientras atravesaba el mar, había
estado pensando en las señales. Sí, sabía a qué se refería: durante el tiempo en
que estuvo en los campos de Andalucía se había acostumbrado a leer en la
tierra y en los cielos las condiciones del camino que debía seguir. Había
aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente, y que
determinado arbusto era señal de la presencia de agua a pocos kilómetros. Las
ovejas le habían enseñado todo eso.
«Si Dios conduce tan bien a las ovejas, también conducirá al hombre»,
reflexionó, y se quedó más tranquilo. El té parecía menos amargo.
—¿Quién eres? —oyó que le preguntaba una voz en español.
El muchacho se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en señales
y alguien había aparecido. —¿Cómo es que hablas español? —se interesó.
El recién llegado era un hombre joven vestido a la manera de los
occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía de ser de aquella
ciudad. Tendría más o menos su misma altura y edad.