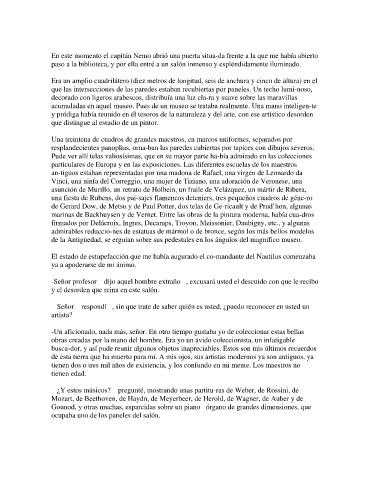Page 61 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 61
En este momento el capitán Nemo abrió una puerta situa-da frente a la que me había abierto
paso a la biblioteca, y por ella entré a un salón inmenso y espléndidamente iluminado.
Era un amplio cuadrilátero (diez metros de longitud, seis de anchura y cinco de altura) en el
que las intersecciones de las paredes estaban recubiertas por paneles. Un techo lumi-noso,
decorado con ligeros arabescos, distribuía una luz cla-ra y suave sobre las maravillas
acumuladas en aquel museo. Pues de un museo se trataba realmente. Una mano inteligen-te
y pródiga había reunido en él tesoros de la naturaleza y del arte, con ese artístico desorden
que distingue al estudio de un pintor.
Una treintena de cuadros de grandes maestros, en marcos uniformes, separados por
resplandecientes panoplias, orna-ban las paredes cubiertas por tapices con dibujos severos.
Pude ver allí telas valiosísimas, que en su mayor parte ha-bía admirado en las colecciones
particulares de Europa y en las exposiciones. Las diferentes escuelas de los maestros
an-tiguos estaban representadas por una madona de Rafael, una virgen de Leonardo da
Vinci, una ninfa del Correggio, una mujer de Tiziano, una adoración de Veronese, una
asunción de Murillo, un retrato de Holbein, un fraile de Velázquez, un mártir de Ribera,
una fiesta de Rubens, dos pai-sajes flamencos deteniers, tres pequeños cuadros de géne-ro
de Gerard Dow, de Metsu y de Paul Potter, dos telas de Ge-ricault y de Prud’hon, algunas
marinas de Backhuysen y de Vernet. Entre las obras de la pintura moderna, había cua-dros
firmados por Delácroix, Ingres, Decamps, Troyon, Meissonier, Daubigny, etc., y algunas
admirables reduccio-nes de estatuas de mármol o de bronce, según los más bellos modelos
de la Antigüedad, se erguían sobre sus pedestales en los ángulos del magnífico museo.
El estado de estupefacción que me había augurado el co-mandante del Nautilus comenzaba
ya a apoderarse de mi ánimo.
-Señor profesor dijo aquel hombre extraño , excusará usted el descuido con que le recibo
y el desorden que reina en este salón.
Señor respondí , sin que trate de saber quién es usted, ¿puedo reconocer en usted un
artista?
-Un aficionado, nada más, señor. En otro tiempo gustaba yo de coleccionar estas bellas
obras creadas por la mano del hombre. Era yo un ávido coleccionista, un infatigable
busca-dor, y así pude reunir algunos objetos inapreciables. Estos son mis últimos recuerdos
de esta tierra que ha muerto para mí. A mis ojos, sus artistas modernos ya son antiguos, ya
tienen dos o tres mil años de existencia, y los confundo en mi mente. Los maestros no
tienen edad.
¿Y estos músicos? pregunté, mostrando unas partitu-ras de Weber, de Rossini, de
Mozart, de Beethoven, de Haydn, de Meyerbeer, de Herold, de Wagner, de Auber y de
Gounod, y otras muchas, esparcidas sobre un piano órgano de grandes dimensiones, que
ocupaba uno de los paneles del salón.