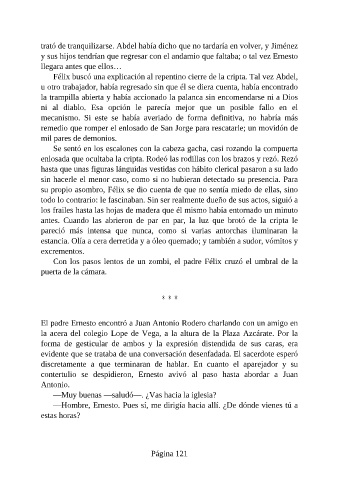Page 121 - La iglesia
P. 121
trató de tranquilizarse. Abdel había dicho que no tardaría en volver, y Jiménez
y sus hijos tendrían que regresar con el andamio que faltaba; o tal vez Ernesto
llegara antes que ellos…
Félix buscó una explicación al repentino cierre de la cripta. Tal vez Abdel,
u otro trabajador, había regresado sin que él se diera cuenta, había encontrado
la trampilla abierta y había accionado la palanca sin encomendarse ni a Dios
ni al diablo. Esa opción le parecía mejor que un posible fallo en el
mecanismo. Si este se había averiado de forma definitiva, no habría más
remedio que romper el enlosado de San Jorge para rescatarle; un movidón de
mil pares de demonios.
Se sentó en los escalones con la cabeza gacha, casi rozando la compuerta
enlosada que ocultaba la cripta. Rodeó las rodillas con los brazos y rezó. Rezó
hasta que unas figuras lánguidas vestidas con hábito clerical pasaron a su lado
sin hacerle el menor caso, como si no hubieran detectado su presencia. Para
su propio asombro, Félix se dio cuenta de que no sentía miedo de ellas, sino
todo lo contrario: le fascinaban. Sin ser realmente dueño de sus actos, siguió a
los frailes hasta las hojas de madera que él mismo había entornado un minuto
antes. Cuando las abrieron de par en par, la luz que brotó de la cripta le
pareció más intensa que nunca, como si varias antorchas iluminaran la
estancia. Olía a cera derretida y a óleo quemado; y también a sudor, vómitos y
excrementos.
Con los pasos lentos de un zombi, el padre Félix cruzó el umbral de la
puerta de la cámara.
El padre Ernesto encontró a Juan Antonio Rodero charlando con un amigo en
la acera del colegio Lope de Vega, a la altura de la Plaza Azcárate. Por la
forma de gesticular de ambos y la expresión distendida de sus caras, era
evidente que se trataba de una conversación desenfadada. El sacerdote esperó
discretamente a que terminaran de hablar. En cuanto el aparejador y su
contertulio se despidieron, Ernesto avivó al paso hasta abordar a Juan
Antonio.
—Muy buenas —saludó—. ¿Vas hacia la iglesia?
—Hombre, Ernesto. Pues sí, me dirigía hacia allí. ¿De dónde vienes tú a
estas horas?
Página 121