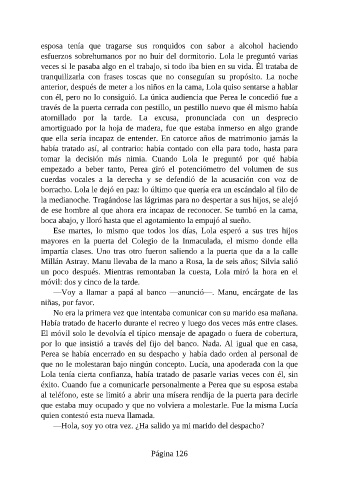Page 126 - La iglesia
P. 126
esposa tenía que tragarse sus ronquidos con sabor a alcohol haciendo
esfuerzos sobrehumanos por no huir del dormitorio. Lola le preguntó varias
veces si le pasaba algo en el trabajo, si todo iba bien en su vida. Él trataba de
tranquilizarla con frases toscas que no conseguían su propósito. La noche
anterior, después de meter a los niños en la cama, Lola quiso sentarse a hablar
con él, pero no lo consiguió. La única audiencia que Perea le concedió fue a
través de la puerta cerrada con pestillo, un pestillo nuevo que él mismo había
atornillado por la tarde. La excusa, pronunciada con un desprecio
amortiguado por la hoja de madera, fue que estaba inmerso en algo grande
que ella sería incapaz de entender. En catorce años de matrimonio jamás la
había tratado así, al contrario: había contado con ella para todo, hasta para
tomar la decisión más nimia. Cuando Lola le preguntó por qué había
empezado a beber tanto, Perea giró el potenciómetro del volumen de sus
cuerdas vocales a la derecha y se defendió de la acusación con voz de
borracho. Lola le dejó en paz: lo último que quería era un escándalo al filo de
la medianoche. Tragándose las lágrimas para no despertar a sus hijos, se alejó
de ese hombre al que ahora era incapaz de reconocer. Se tumbó en la cama,
boca abajo, y lloró hasta que el agotamiento la empujó al sueño.
Ese martes, lo mismo que todos los días, Lola esperó a sus tres hijos
mayores en la puerta del Colegio de la Inmaculada, el mismo donde ella
impartía clases. Uno tras otro fueron saliendo a la puerta que da a la calle
Millán Astray. Manu llevaba de la mano a Rosa, la de seis años; Silvia salió
un poco después. Mientras remontaban la cuesta, Lola miró la hora en el
móvil: dos y cinco de la tarde.
—Voy a llamar a papá al banco —anunció—. Manu, encárgate de las
niñas, por favor.
No era la primera vez que intentaba comunicar con su marido esa mañana.
Había tratado de hacerlo durante el recreo y luego dos veces más entre clases.
El móvil solo le devolvía el típico mensaje de apagado o fuera de cobertura,
por lo que insistió a través del fijo del banco. Nada. Al igual que en casa,
Perea se había encerrado en su despacho y había dado orden al personal de
que no le molestaran bajo ningún concepto. Lucía, una apoderada con la que
Lola tenía cierta confianza, había tratado de pasarle varias veces con él, sin
éxito. Cuando fue a comunicarle personalmente a Perea que su esposa estaba
al teléfono, este se limitó a abrir una mísera rendija de la puerta para decirle
que estaba muy ocupado y que no volviera a molestarle. Fue la misma Lucía
quien contestó esta nueva llamada.
—Hola, soy yo otra vez. ¿Ha salido ya mi marido del despacho?
Página 126