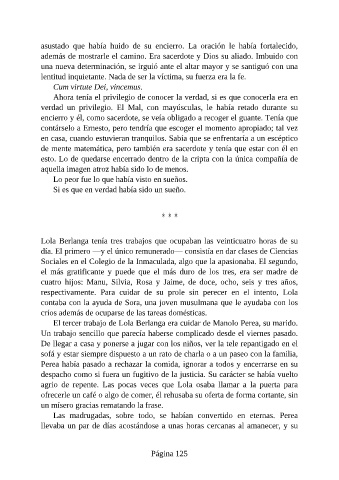Page 125 - La iglesia
P. 125
asustado que había huido de su encierro. La oración le había fortalecido,
además de mostrarle el camino. Era sacerdote y Dios su aliado. Imbuido con
una nueva determinación, se irguió ante el altar mayor y se santiguó con una
lentitud inquietante. Nada de ser la víctima, su fuerza era la fe.
Cum virtute Dei, vincemus.
Ahora tenía el privilegio de conocer la verdad, si es que conocerla era en
verdad un privilegio. El Mal, con mayúsculas, le había retado durante su
encierro y él, como sacerdote, se veía obligado a recoger el guante. Tenía que
contárselo a Ernesto, pero tendría que escoger el momento apropiado; tal vez
en casa, cuando estuvieran tranquilos. Sabía que se enfrentaría a un escéptico
de mente matemática, pero también era sacerdote y tenía que estar con él en
esto. Lo de quedarse encerrado dentro de la cripta con la única compañía de
aquella imagen atroz había sido lo de menos.
Lo peor fue lo que había visto en sueños.
Si es que en verdad había sido un sueño.
Lola Berlanga tenía tres trabajos que ocupaban las veinticuatro horas de su
día. El primero —y el único remunerado— consistía en dar clases de Ciencias
Sociales en el Colegio de la Inmaculada, algo que la apasionaba. El segundo,
el más gratificante y puede que el más duro de los tres, era ser madre de
cuatro hijos: Manu, Silvia, Rosa y Jaime, de doce, ocho, seis y tres años,
respectivamente. Para cuidar de su prole sin perecer en el intento, Lola
contaba con la ayuda de Sora, una joven musulmana que le ayudaba con los
críos además de ocuparse de las tareas domésticas.
El tercer trabajo de Lola Berlanga era cuidar de Manolo Perea, su marido.
Un trabajo sencillo que parecía haberse complicado desde el viernes pasado.
De llegar a casa y ponerse a jugar con los niños, ver la tele repantigado en el
sofá y estar siempre dispuesto a un rato de charla o a un paseo con la familia,
Perea había pasado a rechazar la comida, ignorar a todos y encerrarse en su
despacho como si fuera un fugitivo de la justicia. Su carácter se había vuelto
agrio de repente. Las pocas veces que Lola osaba llamar a la puerta para
ofrecerle un café o algo de comer, él rehusaba su oferta de forma cortante, sin
un mísero gracias rematando la frase.
Las madrugadas, sobre todo, se habían convertido en eternas. Perea
llevaba un par de días acostándose a unas horas cercanas al amanecer, y su
Página 125