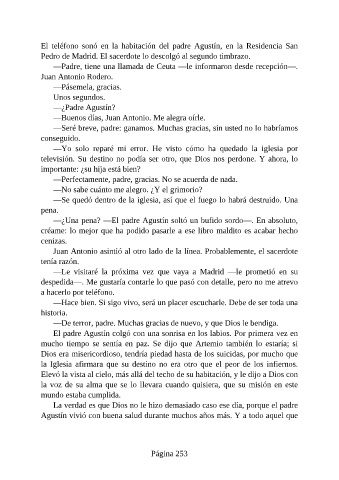Page 253 - La iglesia
P. 253
El teléfono sonó en la habitación del padre Agustín, en la Residencia San
Pedro de Madrid. El sacerdote lo descolgó al segundo timbrazo.
—Padre, tiene una llamada de Ceuta —le informaron desde recepción—.
Juan Antonio Rodero.
—Pásemela, gracias.
Unos segundos.
—¿Padre Agustín?
—Buenos días, Juan Antonio. Me alegra oírle.
—Seré breve, padre: ganamos. Muchas gracias, sin usted no lo habríamos
conseguido.
—Yo solo reparé mi error. He visto cómo ha quedado la iglesia por
televisión. Su destino no podía ser otro, que Dios nos perdone. Y ahora, lo
importante: ¿su hija está bien?
—Perfectamente, padre, gracias. No se acuerda de nada.
—No sabe cuánto me alegro. ¿Y el grimorio?
—Se quedó dentro de la iglesia, así que el fuego lo habrá destruido. Una
pena.
—¿Una pena? —El padre Agustín soltó un bufido sordo—. En absoluto,
créame: lo mejor que ha podido pasarle a ese libro maldito es acabar hecho
cenizas.
Juan Antonio asintió al otro lado de la línea. Probablemente, el sacerdote
tenía razón.
—Le visitaré la próxima vez que vaya a Madrid —le prometió en su
despedida—. Me gustaría contarle lo que pasó con detalle, pero no me atrevo
a hacerlo por teléfono.
—Hace bien. Si sigo vivo, será un placer escucharle. Debe de ser toda una
historia.
—De terror, padre. Muchas gracias de nuevo, y que Dios le bendiga.
El padre Agustín colgó con una sonrisa en los labios. Por primera vez en
mucho tiempo se sentía en paz. Se dijo que Artemio también lo estaría; si
Dios era misericordioso, tendría piedad hasta de los suicidas, por mucho que
la Iglesia afirmara que su destino no era otro que el peor de los infiernos.
Elevó la vista al cielo, más allá del techo de su habitación, y le dijo a Dios con
la voz de su alma que se lo llevara cuando quisiera, que su misión en este
mundo estaba cumplida.
La verdad es que Dios no le hizo demasiado caso ese día, porque el padre
Agustín vivió con buena salud durante muchos años más. Y a todo aquel que
Página 253