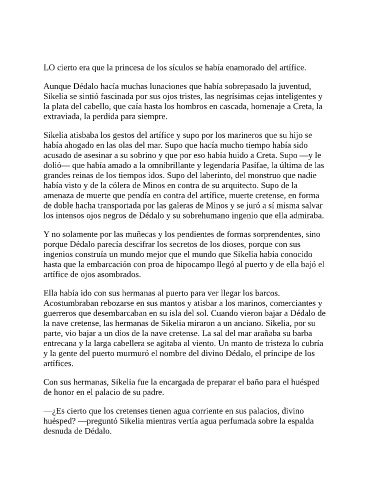Page 133 - El disco del tiempo
P. 133
LO cierto era que la princesa de los sículos se había enamorado del artífice.
Aunque Dédalo hacía muchas lunaciones que había sobrepasado la juventud,
Sikelia se sintió fascinada por sus ojos tristes, las negrísimas cejas inteligentes y
la plata del cabello, que caía hasta los hombros en cascada, homenaje a Creta, la
extraviada, la perdida para siempre.
Sikelia atisbaba los gestos del artífice y supo por los marineros que su hijo se
había ahogado en las olas del mar. Supo que hacía mucho tiempo había sido
acusado de asesinar a su sobrino y que por eso había huido a Creta. Supo —y le
dolió— que había amado a la omnibrillante y legendaria Pasífae, la última de las
grandes reinas de los tiempos idos. Supo del laberinto, del monstruo que nadie
había visto y de la cólera de Minos en contra de su arquitecto. Supo de la
amenaza de muerte que pendía en contra del artífice, muerte cretense, en forma
de doble hacha transportada por las galeras de Minos y se juró a sí misma salvar
los intensos ojos negros de Dédalo y su sobrehumano ingenio que ella admiraba.
Y no solamente por las muñecas y los pendientes de formas sorprendentes, sino
porque Dédalo parecía descifrar los secretos de los dioses, porque con sus
ingenios construía un mundo mejor que el mundo que Sikelia había conocido
hasta que la embarcación con proa de hipocampo llegó al puerto y de ella bajó el
artífice de ojos asombrados.
Ella había ido con sus hermanas al puerto para ver llegar los barcos.
Acostumbraban rebozarse en sus mantos y atisbar a los marinos, comerciantes y
guerreros que desembarcaban en su isla del sol. Cuando vieron bajar a Dédalo de
la nave cretense, las hermanas de Sikelia miraron a un anciano. Sikelia, por su
parte, vio bajar a un dios de la nave cretense. La sal del mar arañaba su barba
entrecana y la larga cabellera se agitaba al viento. Un manto de tristeza lo cubría
y la gente del puerto murmuró el nombre del divino Dédalo, el príncipe de los
artífices.
Con sus hermanas, Sikelia fue la encargada de preparar el baño para el huésped
de honor en el palacio de su padre.
—¿Es cierto que los cretenses tienen agua corriente en sus palacios, divino
huésped? —preguntó Sikelia mientras vertía agua perfumada sobre la espalda
desnuda de Dédalo.