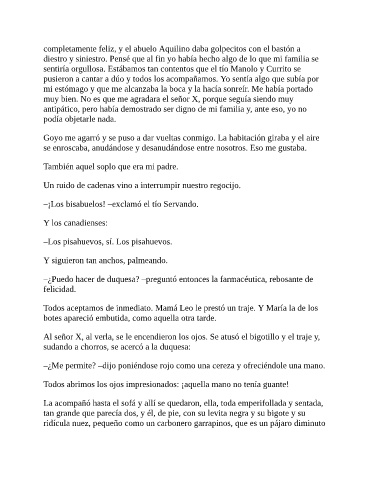Page 117 - El hotel
P. 117
completamente feliz, y el abuelo Aquilino daba golpecitos con el bastón a
diestro y siniestro. Pensé que al fin yo había hecho algo de lo que mi familia se
sentiría orgullosa. Estábamos tan contentos que el tío Manolo y Currito se
pusieron a cantar a dúo y todos los acompañamos. Yo sentía algo que subía por
mi estómago y que me alcanzaba la boca y la hacía sonreír. Me había portado
muy bien. No es que me agradara el señor X, porque seguía siendo muy
antipático, pero había demostrado ser digno de mi familia y, ante eso, yo no
podía objetarle nada.
Goyo me agarró y se puso a dar vueltas conmigo. La habitación giraba y el aire
se enroscaba, anudándose y desanudándose entre nosotros. Eso me gustaba.
También aquel soplo que era mi padre.
Un ruido de cadenas vino a interrumpir nuestro regocijo.
–¡Los bisabuelos! –exclamó el tío Servando.
Y los canadienses:
–Los pisahuevos, sí. Los pisahuevos.
Y siguieron tan anchos, palmeando.
–¿Puedo hacer de duquesa? –preguntó entonces la farmacéutica, rebosante de
felicidad.
Todos aceptamos de inmediato. Mamá Leo le prestó un traje. Y María la de los
botes apareció embutida, como aquella otra tarde.
Al señor X, al verla, se le encendieron los ojos. Se atusó el bigotillo y el traje y,
sudando a chorros, se acercó a la duquesa:
–¿Me permite? –dijo poniéndose rojo como una cereza y ofreciéndole una mano.
Todos abrimos los ojos impresionados: ¡aquella mano no tenía guante!
La acompañó hasta el sofá y allí se quedaron, ella, toda emperifollada y sentada,
tan grande que parecía dos, y él, de pie, con su levita negra y su bigote y su
ridícula nuez, pequeño como un carbonero garrapinos, que es un pájaro diminuto