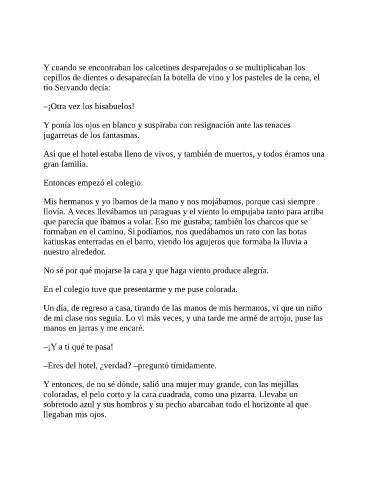Page 26 - El hotel
P. 26
Y cuando se encontraban los calcetines desparejados o se multiplicaban los
cepillos de dientes o desaparecían la botella de vino y los pasteles de la cena, el
tío Servando decía:
–¡Otra vez los bisabuelos!
Y ponía los ojos en blanco y suspiraba con resignación ante las tenaces
jugarretas de los fantasmas.
Así que el hotel estaba lleno de vivos, y también de muertos, y todos éramos una
gran familia.
Entonces empezó el colegio.
Mis hermanos y yo íbamos de la mano y nos mojábamos, porque casi siempre
llovía. A veces llevábamos un paraguas y el viento lo empujaba tanto para arriba
que parecía que íbamos a volar. Eso me gustaba; también los charcos que se
formaban en el camino. Si podíamos, nos quedábamos un rato con las botas
katiuskas enterradas en el barro, viendo los agujeros que formaba la lluvia a
nuestro alrededor.
No sé por qué mojarse la cara y que haga viento produce alegría.
En el colegio tuve que presentarme y me puse colorada.
Un día, de regreso a casa, tirando de las manos de mis hermanos, vi que un niño
de mi clase nos seguía. Lo vi más veces, y una tarde me armé de arrojo, puse las
manos en jarras y me encaré.
–¡Y a ti qué te pasa!
–Eres del hotel, ¿verdad? –preguntó tímidamente.
Y entonces, de no sé dónde, salió una mujer muy grande, con las mejillas
coloradas, el pelo corto y la cara cuadrada, como una pizarra. Llevaba un
sobretodo azul y sus hombros y su pecho abarcaban todo el horizonte al que
llegaban mis ojos.