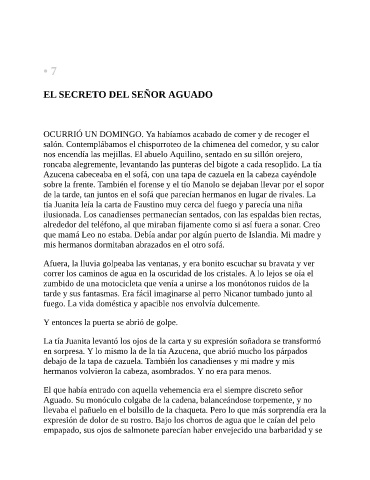Page 33 - El hotel
P. 33
• 7
EL SECRETO DEL SEÑOR AGUADO
OCURRIÓ UN DOMINGO. Ya habíamos acabado de comer y de recoger el
salón. Contemplábamos el chisporroteo de la chimenea del comedor, y su calor
nos encendía las mejillas. El abuelo Aquilino, sentado en su sillón orejero,
roncaba alegremente, levantando las punteras del bigote a cada resoplido. La tía
Azucena cabeceaba en el sofá, con una tapa de cazuela en la cabeza cayéndole
sobre la frente. También el forense y el tío Manolo se dejaban llevar por el sopor
de la tarde, tan juntos en el sofá que parecían hermanos en lugar de rivales. La
tía Juanita leía la carta de Faustino muy cerca del fuego y parecía una niña
ilusionada. Los canadienses permanecían sentados, con las espaldas bien rectas,
alrededor del teléfono, al que miraban fijamente como si así fuera a sonar. Creo
que mamá Leo no estaba. Debía andar por algún puerto de Islandia. Mi madre y
mis hermanos dormitaban abrazados en el otro sofá.
Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, y era bonito escuchar su bravata y ver
correr los caminos de agua en la oscuridad de los cristales. A lo lejos se oía el
zumbido de una motocicleta que venía a unirse a los monótonos ruidos de la
tarde y sus fantasmas. Era fácil imaginarse al perro Nicanor tumbado junto al
fuego. La vida doméstica y apacible nos envolvía dulcemente.
Y entonces la puerta se abrió de golpe.
La tía Juanita levantó los ojos de la carta y su expresión soñadora se transformó
en sorpresa. Y lo mismo la de la tía Azucena, que abrió mucho los párpados
debajo de la tapa de cazuela. También los canadienses y mi madre y mis
hermanos volvieron la cabeza, asombrados. Y no era para menos.
El que había entrado con aquella vehemencia era el siempre discreto señor
Aguado. Su monóculo colgaba de la cadena, balanceándose torpemente, y no
llevaba el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. Pero lo que más sorprendía era la
expresión de dolor de su rostro. Bajo los chorros de agua que le caían del pelo
empapado, sus ojos de salmonete parecían haber envejecido una barbaridad y se