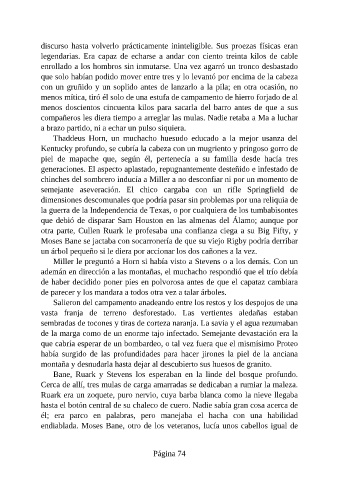Page 74 - Ominosus: una recopilación lovecraftiana
P. 74
discurso hasta volverlo prácticamente ininteligible. Sus proezas físicas eran
legendarias. Era capaz de echarse a andar con ciento treinta kilos de cable
enrollado a los hombros sin inmutarse. Una vez agarró un tronco desbastado
que solo habían podido mover entre tres y lo levantó por encima de la cabeza
con un gruñido y un soplido antes de lanzarlo a la pila; en otra ocasión, no
menos mítica, tiró él solo de una estufa de campamento de hierro forjado de al
menos doscientos cincuenta kilos para sacarla del barro antes de que a sus
compañeros les diera tiempo a arreglar las mulas. Nadie retaba a Ma a luchar
a brazo partido, ni a echar un pulso siquiera.
Thaddeus Horn, un muchacho huesudo educado a la mejor usanza del
Kentucky profundo, se cubría la cabeza con un mugriento y pringoso gorro de
piel de mapache que, según él, pertenecía a su familia desde hacía tres
generaciones. El aspecto aplastado, repugnantemente desteñido e infestado de
chinches del sombrero inducía a Miller a no desconfiar ni por un momento de
semejante aseveración. El chico cargaba con un rifle Springfield de
dimensiones descomunales que podría pasar sin problemas por una reliquia de
la guerra de la Independencia de Texas, o por cualquiera de los tumbabisontes
que debió de disparar Sam Houston en las almenas del Álamo; aunque por
otra parte, Cullen Ruark le profesaba una confianza ciega a su Big Fifty, y
Moses Bane se jactaba con socarronería de que su viejo Rigby podría derribar
un árbol pequeño si le diera por accionar los dos cañones a la vez.
Miller le preguntó a Horn si había visto a Stevens o a los demás. Con un
ademán en dirección a las montañas, el muchacho respondió que el trío debía
de haber decidido poner pies en polvorosa antes de que el capataz cambiara
de parecer y los mandara a todos otra vez a talar árboles.
Salieron del campamento anadeando entre los restos y los despojos de una
vasta franja de terreno desforestado. Las vertientes aledañas estaban
sembradas de tocones y tiras de corteza naranja. La savia y el agua rezumaban
de la marga como de un enorme tajo infectado. Semejante devastación era la
que cabría esperar de un bombardeo, o tal vez fuera que el mismísimo Proteo
había surgido de las profundidades para hacer jirones la piel de la anciana
montaña y desnudarla hasta dejar al descubierto sus huesos de granito.
Bane, Ruark y Stevens los esperaban en la linde del bosque profundo.
Cerca de allí, tres mulas de carga amarradas se dedicaban a rumiar la maleza.
Ruark era un zoquete, puro nervio, cuya barba blanca como la nieve llegaba
hasta el botón central de su chaleco de cuero. Nadie sabía gran cosa acerca de
él; era parco en palabras, pero manejaba el hacha con una habilidad
endiablada. Moses Bane, otro de los veteranos, lucía unos cabellos igual de
Página 74