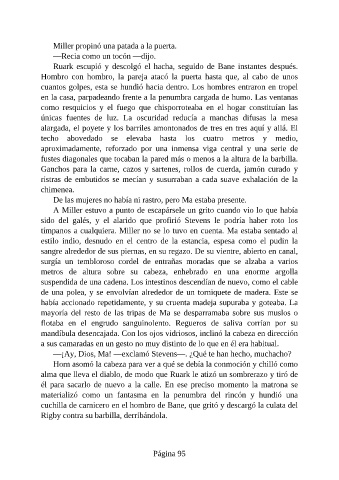Page 95 - Ominosus: una recopilación lovecraftiana
P. 95
Miller propinó una patada a la puerta.
—Recia como un tocón —dijo.
Ruark escupió y descolgó el hacha, seguido de Bane instantes después.
Hombro con hombro, la pareja atacó la puerta hasta que, al cabo de unos
cuantos golpes, esta se hundió hacia dentro. Los hombres entraron en tropel
en la casa, parpadeando frente a la penumbra cargada de humo. Las ventanas
como resquicios y el fuego que chisporroteaba en el hogar constituían las
únicas fuentes de luz. La oscuridad reducía a manchas difusas la mesa
alargada, el poyete y los barriles amontonados de tres en tres aquí y allá. El
techo abovedado se elevaba hasta los cuatro metros y medio,
aproximadamente, reforzado por una inmensa viga central y una serie de
fustes diagonales que tocaban la pared más o menos a la altura de la barbilla.
Ganchos para la carne, cazos y sartenes, rollos de cuerda, jamón curado y
ristras de embutidos se mecían y susurraban a cada suave exhalación de la
chimenea.
De las mujeres no había ni rastro, pero Ma estaba presente.
A Miller estuvo a punto de escapársele un grito cuando vio lo que había
sido del galés, y el alarido que profirió Stevens le podría haber roto los
tímpanos a cualquiera. Miller no se lo tuvo en cuenta. Ma estaba sentado al
estilo indio, desnudo en el centro de la estancia, espesa como el pudin la
sangre alrededor de sus piernas, en su regazo. De su vientre, abierto en canal,
surgía un tembloroso cordel de entrañas moradas que se alzaba a varios
metros de altura sobre su cabeza, enhebrado en una enorme argolla
suspendida de una cadena. Los intestinos descendían de nuevo, como el cable
de una polea, y se envolvían alrededor de un torniquete de madera. Este se
había accionado repetidamente, y su cruenta madeja supuraba y goteaba. La
mayoría del resto de las tripas de Ma se desparramaba sobre sus muslos o
flotaba en el engrudo sanguinolento. Regueros de saliva corrían por su
mandíbula desencajada. Con los ojos vidriosos, inclinó la cabeza en dirección
a sus camaradas en un gesto no muy distinto de lo que en él era habitual.
—¡Ay, Dios, Ma! —exclamó Stevens—. ¿Qué te han hecho, muchacho?
Horn asomó la cabeza para ver a qué se debía la conmoción y chilló como
alma que lleva el diablo, de modo que Ruark le atizó un sombrerazo y tiró de
él para sacarlo de nuevo a la calle. En ese preciso momento la matrona se
materializó como un fantasma en la penumbra del rincón y hundió una
cuchilla de carnicero en el hombro de Bane, que gritó y descargó la culata del
Rigby contra su barbilla, derribándola.
Página 95