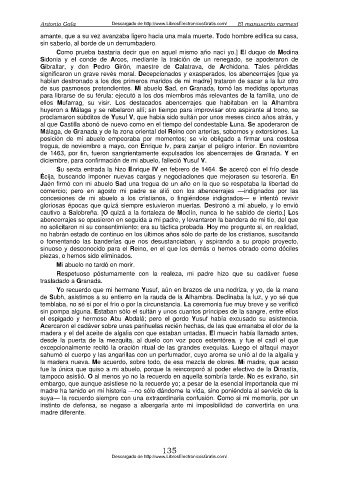Page 135 - El manuscrito Carmesi
P. 135
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
amante, que a su vez avanzaba ligero hacia una mala muerte. Todo hombre edifica su casa,
sin saberlo, al borde de un derrumbadero.
Como prueba bastaría decir que en aquel mismo año nací yo.] El duque de Medina
Sidonia y el conde de Arcos, mediante la traición de un renegado, se apoderaron de
Gibraltar, y don Pedro Girón, maestre de Calatrava, de Archidona. Tales pérdidas
significaron un grave revés moral. Decepcionados y exasperados, los abencerrajes [que ya
habían destronado a los dos primeros maridos de mi madre] trataron de sacar a la luz otro
de sus pasmosos pretendientes. Mi abuelo Sad, en Granada, tomó las medidas oportunas
para librarse de su férula: ejecutó a los dos miembros más relevantes de la familia, uno de
ellos Mufarrag, su visir. Los destacados abencerrajes que habitaban en la Alhambra
huyeron a Málaga y se rebelaron allí; sin tiempo para improvisar otro aspirante al trono, se
proclamaron súbditos de Yusuf V, que había sido sultán por unos meses cinco años atrás, y
al que Castilla abonó de nuevo como en el tiempo del condestable Luna. Se apoderaron de
Málaga, de Granada y de la zona oriental del Reino con arterías, sobornos y extorsiones. La
posición de mi abuelo empeoraba por momentos; se vio obligado a firmar una costosa
tregua, de noviembre a mayo, con Enrique Iv, para zanjar el peligro interior. En noviembre
de 1463, por fin, fueron sangrientamente expulsados los abencerrajes de Granada. Y en
diciembre, para confirmación de mi abuelo, falleció Yusuf V.
Su sexta entrada la hizo Enrique IV en febrero de 1464. Se acercó con el frío desde
Écija, buscando imponer nuevas cargas y negociaciones que mejorasen su tesorería. En
Jaén firmó con mi abuelo Sad una tregua de un año en la que se respetaba la libertad de
comercio; pero en agosto mi padre se alió con los abencerrajes —indignados por las
concesiones de mi abuelo a los cristianos, o fingiéndose indignados— e intentó revivir
gloriosas épocas que quizá siempre estuvieron muertas. Destronó a mi abuelo, y lo envió
cautivo a Salobreña. [O quizá a la fortaleza de Moclín, nunca lo he sabido de cierto.] Los
abencerrajes se opusieron en seguida a mi padre, y levantaron la bandera de mi tío, del que
no solicitaron ni su consentimiento; era su táctica probada. Hoy me pregunto si, en realidad,
no habrán estado de continuo en los últimos años sólo de parte de los cristianos, suscitando
o fomentando las banderías que nos desustanciaban, y aspirando a su propio proyecto,
sinuoso y desconocido para el Reino, en el que los demás o hemos obrado como dóciles
piezas, o hemos sido eliminados.
Mi abuelo no tardó en morir.
Respetuoso póstumamente con la realeza, mi padre hizo que su cadáver fuese
trasladado a Granada.
Yo recuerdo que mi hermano Yusuf, aún en brazos de una nodriza, y yo, de la mano
de Subh, asistimos a su entierro en la rauda de la Alhambra. Declinaba la luz, y yo sé que
temblaba, no sé si por el frío o por la circunstancia. La ceremonia fue muy breve y se verificó
sin pompa alguna. Estaban sólo el sultán y unos cuantos príncipes de la sangre, entre ellos
el espigado y hermoso Abu Abdalá; pero el gordo Yusuf había excusado su asistencia.
Acercaron el cadáver sobre unas parihuelas recién hechas, de las que emanaba el olor de la
madera y el del aceite de algalia con que estaban untadas. El muecín había llamado antes,
desde la puerta de la mezquita, al duelo con voz poco estentórea, y fue el cadí el que
excepcionalmente recitó la oración ritual de las grandes exequias. Luego el alfaquí mayor
sahumó el cuerpo y las angarillas con un perfumador, cuyo aroma se unió al de la algalia y
la madera nueva. Me acuerdo, sobre todo, de esa mezcla de olores. Mi madre, que acaso
fue la única que quiso a mi abuelo, porque la reincorporó al poder efectivo de la Dinastía,
tampoco asistió. O al menos yo no la recuerdo en aquella sombría tarde. No es extraño, sin
embargo, que aunque asistiese no la recuerde yo; a pesar de la esencial importancia que mi
madre ha tenido en mi historia —no sólo dándome la vida, sino poniéndola al servicio de la
suya— la recuerdo siempre con una extraordinaria confusión. Como si mi memoria, por un
instinto de defensa, se negase a albergarla ante mi imposibilidad de convertirla en una
madre diferente.
135
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/