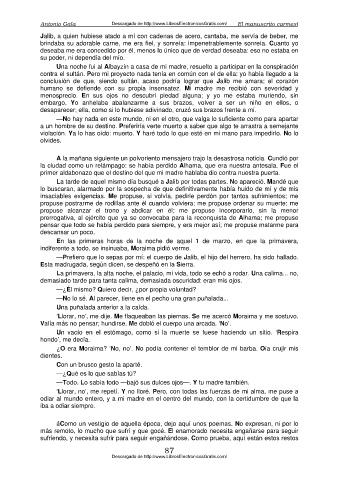Page 87 - El manuscrito Carmesi
P. 87
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Jalib, a quien hubiese atado a mí con cadenas de acero, cantaba, me servía de beber, me
brindaba su adorable carne, me era fiel, y sonreía: impenetrablemente sonreía. Cuanto yo
deseaba me era concedido por él, menos lo único que de verdad deseaba: eso no estaba en
su poder, ni dependía del mío.
Una noche fui al Albayzín a casa de mi madre, resuelto a participar en la conspiración
contra el sultán. Pero mi proyecto nada tenía en común con el de ella: yo había llegado a la
conclusión de que, siendo sultán, acaso podría lograr que Jalib me amara; el corazón
humano se defiende con su propia insensatez. Mi madre me recibió con severidad y
menosprecio. En sus ojos no descubrí piedad alguna; y yo me estaba muriendo, sin
embargo. Yo anhelaba abalanzarme a sus brazos, volver a ser un niño en ellos, o
desaparecer; ella, como si lo hubiese adivinado, cruzó sus brazos frente a mí.
—No hay nada en este mundo, ni en el otro, que valga lo suficiente como para apartar
a un hombre de su destino. Preferiría verte muerto a saber que algo te arrastra a semejante
violación. Ya lo has oído: muerto. Y haré todo lo que esté en mi mano para impedirlo. No lo
olvides.
A la mañana siguiente un polvoriento mensajero trajo la desastrosa noticia. Cundió por
la ciudad como un relámpago: se había perdido Alhama, que era nuestra antesala. Fue el
primer aldabonazo que el destino del que mi madre hablaba dio contra nuestra puerta.
La tarde de aquel mismo día busqué a Jalib por todas partes. No apareció. Mandé que
lo buscaran, alarmado por la sospecha de que definitivamente había huido de mí y de mis
insaciables exigencias. Me propuse, si volvía, pedirle perdón por tantos sufrimientos; me
propuse postrarme de rodillas ante él cuando volviera; me propuse ordenar su muerte; me
propuse alcanzar el trono y abdicar en él; me propuse incorporarlo, sin la menor
prerrogativa, al ejército que ya se convocaba para la reconquista de Alhama; me propuse
pensar que todo se había perdido para siempre, y era mejor así; me propuse matarme para
descansar un poco.
En las primeras horas de la noche de aquel 1 de marzo, en que la primavera,
indiferente a todo, se insinuaba, Moraima pidió verme.
—Prefiero que lo sepas por mí: el cuerpo de Jalib, el hijo del herrero, ha sido hallado.
Esta madrugada, según dicen, se despeñó en la Sierra.
La primavera, la alta noche, el palacio, mi vida, todo se echó a rodar. Una calima... no,
demasiado tarde para tanta calima, demasiada oscuridad: eran mis ojos.
—¿Él mismo? Quiero decir, ¿por propia voluntad?
—No lo sé. Al parecer, tiene en el pecho una gran puñalada...
Una puñalada anterior a la caída.
‘Llorar, no’, me dije. Me flaqueaban las piernas. Se me acercó Moraima y me sostuvo.
Valía más no pensar; hundirse. Me dobló el cuerpo una arcada. ‘No’.
Un vacío en el estómago, como si la muerte se fuese haciendo un sitio. ‘Respira
hondo’, me decía.
¿O era Moraima? ‘No, no’. No podía contener el temblor de mi barba. Oía crujir mis
dientes.
Con un brusco gesto la aparté.
—¿Qué es lo que sabías tú?
—Todo. Lo sabía todo —bajó sus dulces ojos—. Y tu madre también.
‘Llorar, no’, me repetí. Y no lloré. Pero, con todas las fuerzas de mi alma, me puse a
odiar al mundo entero, y a mi madre en el centro del mundo, con la certidumbre de que la
iba a odiar siempre.
áComo un vestigio de aquella época, dejo aquí unos poemas. No expresan, ni por lo
más remoto, lo mucho que sufrí y que gocé. El enamorado necesita engañarse para seguir
sufriendo, y necesita sufrir para seguir engañándose. Como prueba, aquí están estos restos
87
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/