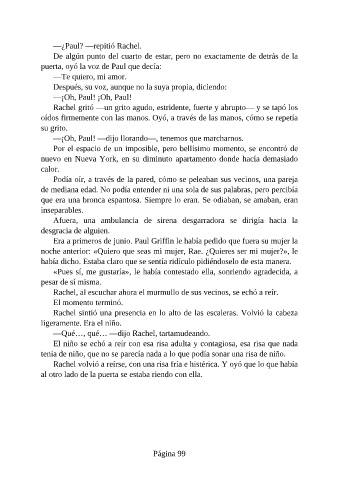Page 99 - Extraña simiente
P. 99
—¿Paul? —repitió Rachel.
De algún punto del cuarto de estar, pero no exactamente de detrás de la
puerta, oyó la voz de Paul que decía:
—Te quiero, mi amor.
Después, su voz, aunque no la suya propia, diciendo:
—¡Oh, Paul! ¡Oh, Paul!
Rachel gritó —un grito agudo, estridente, fuerte y abrupto— y se tapó los
oídos firmemente con las manos. Oyó, a través de las manos, cómo se repetía
su grito.
—¡Oh, Paul! —dijo llorando—, tenemos que marcharnos.
Por el espacio de un imposible, pero bellísimo momento, se encontró de
nuevo en Nueva York, en su diminuto apartamento donde hacía demasiado
calor.
Podía oír, a través de la pared, cómo se peleaban sus vecinos, una pareja
de mediana edad. No podía entender ni una sola de sus palabras, pero percibía
que era una bronca espantosa. Siempre lo eran. Se odiaban, se amaban, eran
inseparables.
Afuera, una ambulancia de sirena desgarradora se dirigía hacia la
desgracia de alguien.
Era a primeros de junio. Paul Griffin le había pedido que fuera su mujer la
noche anterior: «Quiero que seas mi mujer, Rae. ¿Quieres ser mi mujer?», le
había dicho. Estaba claro que se sentía ridículo pidiéndoselo de esta manera.
«Pues sí, me gustaría», le había contestado ella, sonriendo agradecida, a
pesar de sí misma.
Rachel, al escuchar ahora el murmullo de sus vecinos, se echó a reír.
El momento terminó.
Rachel sintió una presencia en lo alto de las escaleras. Volvió la cabeza
ligeramente. Era el niño.
—Qué…, qué… —dijo Rachel, tartamudeando.
El niño se echó a reír con esa risa adulta y contagiosa, esa risa que nada
tenía de niño, que no se parecía nada a lo que podía sonar una risa de niño.
Rachel volvió a reírse, con una risa fría e histérica. Y oyó que lo que había
al otro lado de la puerta se estaba riendo con ella.
Página 99