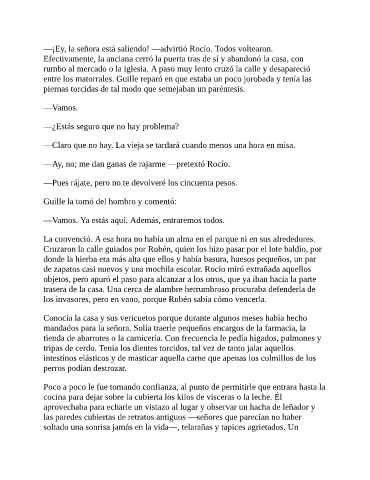Page 43 - Un poco de dolor no daña a nadie
P. 43
—¡Ey, la señora está saliendo! —advirtió Rocío. Todos voltearon.
Efectivamente, la anciana cerró la puerta tras de sí y abandonó la casa, con
rumbo al mercado o la iglesia. A paso muy lento cruzó la calle y desapareció
entre los matorrales. Guille reparó en que estaba un poco jorobada y tenía las
piernas torcidas de tal modo que semejaban un paréntesis.
—Vamos.
—¿Estás seguro que no hay problema?
—Claro que no hay. La vieja se tardará cuando menos una hora en misa.
—Ay, no; me dan ganas de rajarme —pretextó Rocío.
—Pues rájate, pero no te devolveré los cincuenta pesos.
Guille la tomó del hombro y comentó:
—Vamos. Ya estás aquí. Además, entraremos todos.
La convenció. A esa hora no había un alma en el parque ni en sus alrededores.
Cruzaron la calle guiados por Rubén, quien los hizo pasar por el lote baldío, por
donde la hierba era más alta que ellos y había basura, huesos pequeños, un par
de zapatos casi nuevos y una mochila escolar. Rocío miró extrañada aquellos
objetos, pero apuró el paso para alcanzar a los otros, que ya iban hacia la parte
trasera de la casa. Una cerca de alambre herrumbroso procuraba defenderla de
los invasores, pero en vano, porque Rubén sabía cómo vencerla.
Conocía la casa y sus vericuetos porque durante algunos meses había hecho
mandados para la señora. Solía traerle pequeños encargos de la farmacia, la
tienda de abarrotes o la carnicería. Con frecuencia le pedía hígados, pulmones y
tripas de cerdo. Tenía los dientes torcidos, tal vez de tanto jalar aquellos
intestinos elásticos y de masticar aquella carne que apenas los colmillos de los
perros podían destrozar.
Poco a poco le fue tomando confianza, al punto de permitirle que entrara hasta la
cocina para dejar sobre la cubierta los kilos de vísceras o la leche. Él
aprovechaba para echarle un vistazo al lugar y observar un hacha de leñador y
las paredes cubiertas de retratos antiguos —señores que parecían no haber
soltado una sonrisa jamás en la vida—, telarañas y tapices agrietados. Un