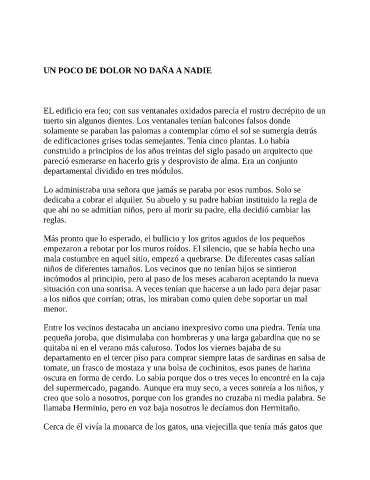Page 58 - Un poco de dolor no daña a nadie
P. 58
UN POCO DE DOLOR NO DAÑA A NADIE
EL edificio era feo; con sus ventanales oxidados parecía el rostro decrépito de un
tuerto sin algunos dientes. Los ventanales tenían balcones falsos donde
solamente se paraban las palomas a contemplar cómo el sol se sumergía detrás
de edificaciones grises todas semejantes. Tenía cinco plantas. Lo había
construido a principios de los años treintas del siglo pasado un arquitecto que
pareció esmerarse en hacerlo gris y desprovisto de alma. Era un conjunto
departamental dividido en tres módulos.
Lo administraba una señora que jamás se paraba por esos rumbos. Solo se
dedicaba a cobrar el alquiler. Su abuelo y su padre habían instituido la regla de
que ahí no se admitían niños, pero al morir su padre, ella decidió cambiar las
reglas.
Más pronto que lo esperado, el bullicio y los gritos agudos de los pequeños
empezaron a rebotar por los muros roídos. El silencio, que se había hecho una
mala costumbre en aquel sitio, empezó a quebrarse. De diferentes casas salían
niños de diferentes tamaños. Los vecinos que no tenían hijos se sintieron
incómodos al principio, pero al paso de los meses acabaron aceptando la nueva
situación con una sonrisa. A veces tenían que hacerse a un lado para dejar pasar
a los niños que corrían; otras, los miraban como quien debe soportar un mal
menor.
Entre los vecinos destacaba un anciano inexpresivo como una piedra. Tenía una
pequeña joroba, que disimulaba con hombreras y una larga gabardina que no se
quitaba ni en el verano más caluroso. Todos los viernes bajaba de su
departamento en el tercer piso para comprar siempre latas de sardinas en salsa de
tomate, un frasco de mostaza y una bolsa de cochinitos, esos panes de harina
oscura en forma de cerdo. Lo sabía porque dos o tres veces lo encontré en la caja
del supermercado, pagando. Aunque era muy seco, a veces sonreía a los niños, y
creo que solo a nosotros, porque con los grandes no cruzaba ni media palabra. Se
llamaba Herminio, pero en voz baja nosotros le decíamos don Hermitaño.
Cerca de él vivía la monarca de los gatos, una viejecilla que tenía más gatos que