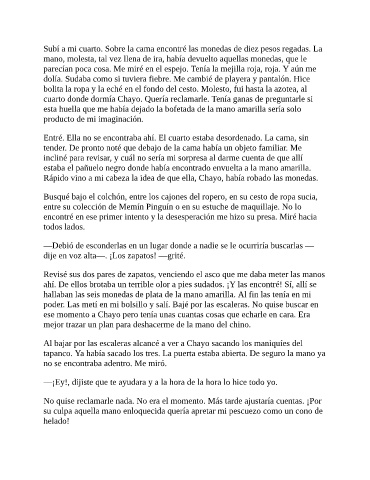Page 91 - La venganza de la mano amarilla y otras historias pesadillescas
P. 91
Subí a mi cuarto. Sobre la cama encontré las monedas de diez pesos regadas. La
mano, molesta, tal vez llena de ira, había devuelto aquellas monedas, que le
parecían poca cosa. Me miré en el espejo. Tenía la mejilla roja, roja. Y aún me
dolía. Sudaba como si tuviera fiebre. Me cambié de playera y pantalón. Hice
bolita la ropa y la eché en el fondo del cesto. Molesto, fui hasta la azotea, al
cuarto donde dormía Chayo. Quería reclamarle. Tenía ganas de preguntarle si
esta huella que me había dejado la bofetada de la mano amarilla sería solo
producto de mi imaginación.
Entré. Ella no se encontraba ahí. El cuarto estaba desordenado. La cama, sin
tender. De pronto noté que debajo de la cama había un objeto familiar. Me
incliné para revisar, y cuál no sería mi sorpresa al darme cuenta de que allí
estaba el pañuelo negro donde había encontrado envuelta a la mano amarilla.
Rápido vino a mi cabeza la idea de que ella, Chayo, había robado las monedas.
Busqué bajo el colchón, entre los cajones del ropero, en su cesto de ropa sucia,
entre su colección de Memín Pinguín o en su estuche de maquillaje. No lo
encontré en ese primer intento y la desesperación me hizo su presa. Miré hacia
todos lados.
—Debió de esconderlas en un lugar donde a nadie se le ocurriría buscarlas —
dije en voz alta—. ¡Los zapatos! —grité.
Revisé sus dos pares de zapatos, venciendo el asco que me daba meter las manos
ahí. De ellos brotaba un terrible olor a pies sudados. ¡Y las encontré! Sí, allí se
hallaban las seis monedas de plata de la mano amarilla. Al fin las tenía en mi
poder. Las metí en mi bolsillo y salí. Bajé por las escaleras. No quise buscar en
ese momento a Chayo pero tenía unas cuantas cosas que echarle en cara. Era
mejor trazar un plan para deshacerme de la mano del chino.
Al bajar por las escaleras alcancé a ver a Chayo sacando los maniquíes del
tapanco. Ya había sacado los tres. La puerta estaba abierta. De seguro la mano ya
no se encontraba adentro. Me miró.
—¡Ey!, dijiste que te ayudara y a la hora de la hora lo hice todo yo.
No quise reclamarle nada. No era el momento. Más tarde ajustaría cuentas. ¡Por
su culpa aquella mano enloquecida quería apretar mi pescuezo como un cono de
helado!