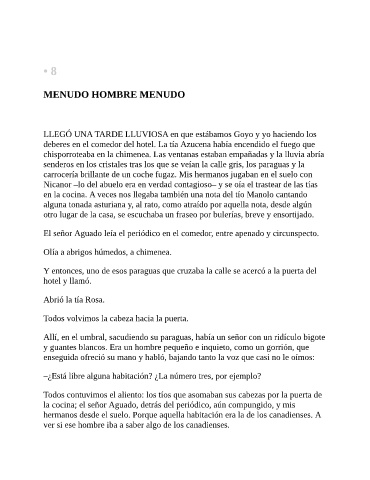Page 39 - El hotel
P. 39
• 8
MENUDO HOMBRE MENUDO
LLEGÓ UNA TARDE LLUVIOSA en que estábamos Goyo y yo haciendo los
deberes en el comedor del hotel. La tía Azucena había encendido el fuego que
chisporroteaba en la chimenea. Las ventanas estaban empañadas y la lluvia abría
senderos en los cristales tras los que se veían la calle gris, los paraguas y la
carrocería brillante de un coche fugaz. Mis hermanos jugaban en el suelo con
Nicanor –lo del abuelo era en verdad contagioso– y se oía el trastear de las tías
en la cocina. A veces nos llegaba también una nota del tío Manolo cantando
alguna tonada asturiana y, al rato, como atraído por aquella nota, desde algún
otro lugar de la casa, se escuchaba un fraseo por bulerías, breve y ensortijado.
El señor Aguado leía el periódico en el comedor, entre apenado y circunspecto.
Olía a abrigos húmedos, a chimenea.
Y entonces, uno de esos paraguas que cruzaba la calle se acercó a la puerta del
hotel y llamó.
Abrió la tía Rosa.
Todos volvimos la cabeza hacia la puerta.
Allí, en el umbral, sacudiendo su paraguas, había un señor con un ridículo bigote
y guantes blancos. Era un hombre pequeño e inquieto, como un gorrión, que
enseguida ofreció su mano y habló, bajando tanto la voz que casi no le oímos:
–¿Está libre alguna habitación? ¿La número tres, por ejemplo?
Todos contuvimos el aliento: los tíos que asomaban sus cabezas por la puerta de
la cocina; el señor Aguado, detrás del periódico, aún compungido, y mis
hermanos desde el suelo. Porque aquella habitación era la de los canadienses. A
ver si ese hombre iba a saber algo de los canadienses.