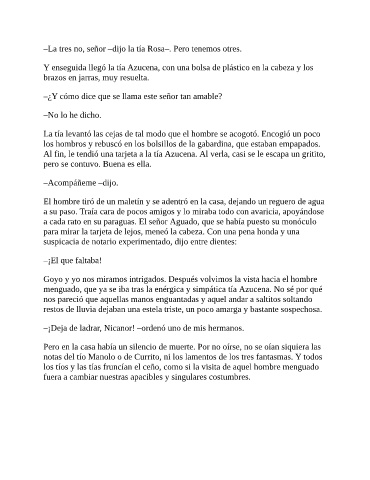Page 40 - El hotel
P. 40
–La tres no, señor –dijo la tía Rosa–. Pero tenemos otres.
Y enseguida llegó la tía Azucena, con una bolsa de plástico en la cabeza y los
brazos en jarras, muy resuelta.
–¿Y cómo dice que se llama este señor tan amable?
–No lo he dicho.
La tía levantó las cejas de tal modo que el hombre se acogotó. Encogió un poco
los hombros y rebuscó en los bolsillos de la gabardina, que estaban empapados.
Al fin, le tendió una tarjeta a la tía Azucena. Al verla, casi se le escapa un gritito,
pero se contuvo. Buena es ella.
–Acompáñeme –dijo.
El hombre tiró de un maletín y se adentró en la casa, dejando un reguero de agua
a su paso. Traía cara de pocos amigos y lo miraba todo con avaricia, apoyándose
a cada rato en su paraguas. El señor Aguado, que se había puesto su monóculo
para mirar la tarjeta de lejos, meneó la cabeza. Con una pena honda y una
suspicacia de notario experimentado, dijo entre dientes:
–¡El que faltaba!
Goyo y yo nos miramos intrigados. Después volvimos la vista hacia el hombre
menguado, que ya se iba tras la enérgica y simpática tía Azucena. No sé por qué
nos pareció que aquellas manos enguantadas y aquel andar a saltitos soltando
restos de lluvia dejaban una estela triste, un poco amarga y bastante sospechosa.
–¡Deja de ladrar, Nicanor! –ordenó uno de mis hermanos.
Pero en la casa había un silencio de muerte. Por no oírse, no se oían siquiera las
notas del tío Manolo o de Currito, ni los lamentos de los tres fantasmas. Y todos
los tíos y las tías fruncían el ceño, como si la visita de aquel hombre menguado
fuera a cambiar nuestras apacibles y singulares costumbres.