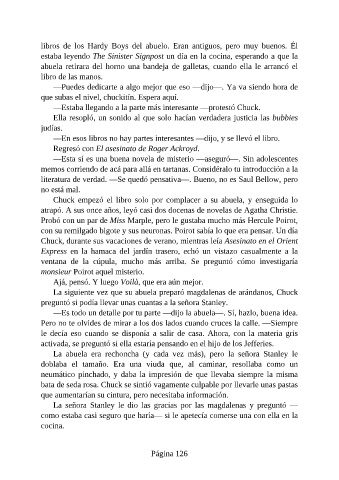Page 126 - La sangre manda
P. 126
libros de los Hardy Boys del abuelo. Eran antiguos, pero muy buenos. Él
estaba leyendo The Sinister Signpost un día en la cocina, esperando a que la
abuela retirara del horno una bandeja de galletas, cuando ella le arrancó el
libro de las manos.
—Puedes dedicarte a algo mejor que eso —dijo—. Ya va siendo hora de
que subas el nivel, chuckitín. Espera aquí.
—Estaba llegando a la parte más interesante —protestó Chuck.
Ella resopló, un sonido al que solo hacían verdadera justicia las bubbies
judías.
—En esos libros no hay partes interesantes —dijo, y se llevó el libro.
Regresó con El asesinato de Roger Ackroyd.
—Esta sí es una buena novela de misterio —aseguró—. Sin adolescentes
memos corriendo de acá para allá en tartanas. Considéralo tu introducción a la
literatura de verdad. —Se quedó pensativa—. Bueno, no es Saul Bellow, pero
no está mal.
Chuck empezó el libro solo por complacer a su abuela, y enseguida lo
atrapó. A sus once años, leyó casi dos docenas de novelas de Agatha Christie.
Probó con un par de Miss Marple, pero le gustaba mucho más Hercule Poirot,
con su remilgado bigote y sus neuronas. Poirot sabía lo que era pensar. Un día
Chuck, durante sus vacaciones de verano, mientras leía Asesinato en el Orient
Express en la hamaca del jardín trasero, echó un vistazo casualmente a la
ventana de la cúpula, mucho más arriba. Se preguntó cómo investigaría
monsieur Poirot aquel misterio.
Ajá, pensó. Y luego Voilà, que era aún mejor.
La siguiente vez que su abuela preparó magdalenas de arándanos, Chuck
preguntó si podía llevar unas cuantas a la señora Stanley.
—Es todo un detalle por tu parte —dijo la abuela—. Sí, hazlo, buena idea.
Pero no te olvides de mirar a los dos lados cuando cruces la calle. —Siempre
le decía eso cuando se disponía a salir de casa. Ahora, con la materia gris
activada, se preguntó si ella estaría pensando en el hijo de los Jefferies.
La abuela era rechoncha (y cada vez más), pero la señora Stanley le
doblaba el tamaño. Era una viuda que, al caminar, resollaba como un
neumático pinchado, y daba la impresión de que llevaba siempre la misma
bata de seda rosa. Chuck se sintió vagamente culpable por llevarle unas pastas
que aumentarían su cintura, pero necesitaba información.
La señora Stanley le dio las gracias por las magdalenas y preguntó —
como estaba casi seguro que haría— si le apetecía comerse una con ella en la
cocina.
Página 126