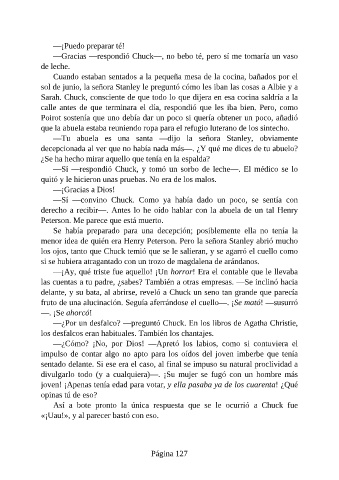Page 127 - La sangre manda
P. 127
—¡Puedo preparar té!
—Gracias —respondió Chuck—, no bebo té, pero sí me tomaría un vaso
de leche.
Cuando estaban sentados a la pequeña mesa de la cocina, bañados por el
sol de junio, la señora Stanley le preguntó cómo les iban las cosas a Albie y a
Sarah. Chuck, consciente de que todo lo que dijera en esa cocina saldría a la
calle antes de que terminara el día, respondió que les iba bien. Pero, como
Poirot sostenía que uno debía dar un poco si quería obtener un poco, añadió
que la abuela estaba reuniendo ropa para el refugio luterano de los sintecho.
—Tu abuela es una santa —dijo la señora Stanley, obviamente
decepcionada al ver que no había nada más—. ¿Y qué me dices de tu abuelo?
¿Se ha hecho mirar aquello que tenía en la espalda?
—Sí —respondió Chuck, y tomó un sorbo de leche—. El médico se lo
quitó y le hicieron unas pruebas. No era de los malos.
—¡Gracias a Dios!
—Sí —convino Chuck. Como ya había dado un poco, se sentía con
derecho a recibir—. Antes lo he oído hablar con la abuela de un tal Henry
Peterson. Me parece que está muerto.
Se había preparado para una decepción; posiblemente ella no tenía la
menor idea de quién era Henry Peterson. Pero la señora Stanley abrió mucho
los ojos, tanto que Chuck temió que se le salieran, y se agarró el cuello como
si se hubiera atragantado con un trozo de magdalena de arándanos.
—¡Ay, qué triste fue aquello! ¡Un horror! Era el contable que le llevaba
las cuentas a tu padre, ¿sabes? También a otras empresas. —Se inclinó hacia
delante, y su bata, al abrirse, reveló a Chuck un seno tan grande que parecía
fruto de una alucinación. Seguía aferrándose el cuello—. ¡Se mató! —susurró
—. ¡Se ahorcó!
—¿Por un desfalco? —preguntó Chuck. En los libros de Agatha Christie,
los desfalcos eran habituales. También los chantajes.
—¿Cómo? ¡No, por Dios! —Apretó los labios, como si contuviera el
impulso de contar algo no apto para los oídos del joven imberbe que tenía
sentado delante. Si ese era el caso, al final se impuso su natural proclividad a
divulgarlo todo (y a cualquiera)—. ¡Su mujer se fugó con un hombre más
joven! ¡Apenas tenía edad para votar, y ella pasaba ya de los cuarenta! ¿Qué
opinas tú de eso?
Así a bote pronto la única respuesta que se le ocurrió a Chuck fue
«¡Uau!», y al parecer bastó con eso.
Página 127