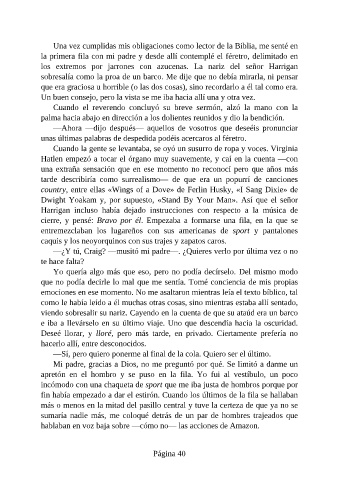Page 40 - La sangre manda
P. 40
Una vez cumplidas mis obligaciones como lector de la Biblia, me senté en
la primera fila con mi padre y desde allí contemplé el féretro, delimitado en
los extremos por jarrones con azucenas. La nariz del señor Harrigan
sobresalía como la proa de un barco. Me dije que no debía mirarla, ni pensar
que era graciosa u horrible (o las dos cosas), sino recordarlo a él tal como era.
Un buen consejo, pero la vista se me iba hacia allí una y otra vez.
Cuando el reverendo concluyó su breve sermón, alzó la mano con la
palma hacia abajo en dirección a los dolientes reunidos y dio la bendición.
—Ahora —dijo después— aquellos de vosotros que deseéis pronunciar
unas últimas palabras de despedida podéis acercaros al féretro.
Cuando la gente se levantaba, se oyó un susurro de ropa y voces. Virginia
Hatlen empezó a tocar el órgano muy suavemente, y caí en la cuenta —con
una extraña sensación que en ese momento no reconocí pero que años más
tarde describiría como surrealismo— de que era un popurrí de canciones
country, entre ellas «Wings of a Dove» de Ferlin Husky, «I Sang Dixie» de
Dwight Yoakam y, por supuesto, «Stand By Your Man». Así que el señor
Harrigan incluso había dejado instrucciones con respecto a la música de
cierre, y pensé: Bravo por él. Empezaba a formarse una fila, en la que se
entremezclaban los lugareños con sus americanas de sport y pantalones
caquis y los neoyorquinos con sus trajes y zapatos caros.
—¿Y tú, Craig? —musitó mi padre—. ¿Quieres verlo por última vez o no
te hace falta?
Yo quería algo más que eso, pero no podía decírselo. Del mismo modo
que no podía decirle lo mal que me sentía. Tomé conciencia de mis propias
emociones en ese momento. No me asaltaron mientras leía el texto bíblico, tal
como le había leído a él muchas otras cosas, sino mientras estaba allí sentado,
viendo sobresalir su nariz. Cayendo en la cuenta de que su ataúd era un barco
e iba a llevárselo en su último viaje. Uno que descendía hacia la oscuridad.
Deseé llorar, y lloré, pero más tarde, en privado. Ciertamente prefería no
hacerlo allí, entre desconocidos.
—Sí, pero quiero ponerme al final de la cola. Quiero ser el último.
Mi padre, gracias a Dios, no me preguntó por qué. Se limitó a darme un
apretón en el hombro y se puso en la fila. Yo fui al vestíbulo, un poco
incómodo con una chaqueta de sport que me iba justa de hombros porque por
fin había empezado a dar el estirón. Cuando los últimos de la fila se hallaban
más o menos en la mitad del pasillo central y tuve la certeza de que ya no se
sumaría nadie más, me coloqué detrás de un par de hombres trajeados que
hablaban en voz baja sobre —cómo no— las acciones de Amazon.
Página 40