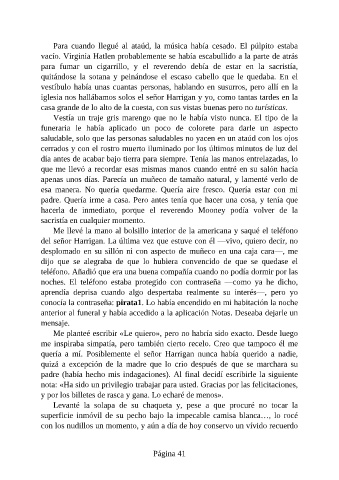Page 41 - La sangre manda
P. 41
Para cuando llegué al ataúd, la música había cesado. El púlpito estaba
vacío. Virginia Hatlen probablemente se había escabullido a la parte de atrás
para fumar un cigarrillo, y el reverendo debía de estar en la sacristía,
quitándose la sotana y peinándose el escaso cabello que le quedaba. En el
vestíbulo había unas cuantas personas, hablando en susurros, pero allí en la
iglesia nos hallábamos solos el señor Harrigan y yo, como tantas tardes en la
casa grande de lo alto de la cuesta, con sus vistas buenas pero no turísticas.
Vestía un traje gris marengo que no le había visto nunca. El tipo de la
funeraria le había aplicado un poco de colorete para darle un aspecto
saludable, solo que las personas saludables no yacen en un ataúd con los ojos
cerrados y con el rostro muerto iluminado por los últimos minutos de luz del
día antes de acabar bajo tierra para siempre. Tenía las manos entrelazadas, lo
que me llevó a recordar esas mismas manos cuando entré en su salón hacía
apenas unos días. Parecía un muñeco de tamaño natural, y lamenté verlo de
esa manera. No quería quedarme. Quería aire fresco. Quería estar con mi
padre. Quería irme a casa. Pero antes tenía que hacer una cosa, y tenía que
hacerla de inmediato, porque el reverendo Mooney podía volver de la
sacristía en cualquier momento.
Me llevé la mano al bolsillo interior de la americana y saqué el teléfono
del señor Harrigan. La última vez que estuve con él —vivo, quiero decir, no
desplomado en su sillón ni con aspecto de muñeco en una caja cara—, me
dijo que se alegraba de que lo hubiera convencido de que se quedase el
teléfono. Añadió que era una buena compañía cuando no podía dormir por las
noches. El teléfono estaba protegido con contraseña —como ya he dicho,
aprendía deprisa cuando algo despertaba realmente su interés—, pero yo
conocía la contraseña: pirata1. Lo había encendido en mi habitación la noche
anterior al funeral y había accedido a la aplicación Notas. Deseaba dejarle un
mensaje.
Me planteé escribir «Le quiero», pero no habría sido exacto. Desde luego
me inspiraba simpatía, pero también cierto recelo. Creo que tampoco él me
quería a mí. Posiblemente el señor Harrigan nunca había querido a nadie,
quizá a excepción de la madre que lo crio después de que se marchara su
padre (había hecho mis indagaciones). Al final decidí escribirle la siguiente
nota: «Ha sido un privilegio trabajar para usted. Gracias por las felicitaciones,
y por los billetes de rasca y gana. Lo echaré de menos».
Levanté la solapa de su chaqueta y, pese a que procuré no tocar la
superficie inmóvil de su pecho bajo la impecable camisa blanca…, lo rocé
con los nudillos un momento, y aún a día de hoy conservo un vívido recuerdo
Página 41