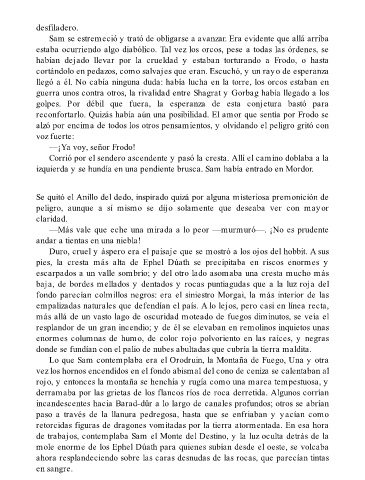Page 1003 - El Señor de los Anillos
P. 1003
desfiladero.
Sam se estremeció y trató de obligarse a avanzar. Era evidente que allá arriba
estaba ocurriendo algo diabólico. Tal vez los orcos, pese a todas las órdenes, se
habían dejado llevar por la crueldad y estaban torturando a Frodo, o hasta
cortándolo en pedazos, como salvajes que eran. Escuchó, y un rayo de esperanza
llegó a él. No cabía ninguna duda: había lucha en la torre, los orcos estaban en
guerra unos contra otros, la rivalidad entre Shagrat y Gorbag había llegado a los
golpes. Por débil que fuera, la esperanza de esta conjetura bastó para
reconfortarlo. Quizás había aún una posibilidad. El amor que sentía por Frodo se
alzó por encima de todos los otros pensamientos, y olvidando el peligro gritó con
voz fuerte:
—¡Ya voy, señor Frodo!
Corrió por el sendero ascendente y pasó la cresta. Allí el camino doblaba a la
izquierda y se hundía en una pendiente brusca. Sam había entrado en Mordor.
Se quitó el Anillo del dedo, inspirado quizá por alguna misteriosa premonición de
peligro, aunque a sí mismo se dijo solamente que deseaba ver con mayor
claridad.
—Más vale que eche una mirada a lo peor —murmuró—. ¡No es prudente
andar a tientas en una niebla!
Duro, cruel y áspero era el paisaje que se mostró a los ojos del hobbit. A sus
pies, la cresta más alta de Ephel Dúath se precipitaba en riscos enormes y
escarpados a un valle sombrío; y del otro lado asomaba una cresta mucho más
baja, de bordes mellados y dentados y rocas puntiagudas que a la luz roja del
fondo parecían colmillos negros: era el siniestro Morgai, la más interior de las
empalizadas naturales que defendían el país. A lo lejos, pero casi en línea recta,
más allá de un vasto lago de oscuridad moteado de fuegos diminutos, se veía el
resplandor de un gran incendio; y de él se elevaban en remolinos inquietos unas
enormes columnas de humo, de color rojo polvoriento en las raíces, y negras
donde se fundían con el palio de nubes abultadas que cubría la tierra maldita.
Lo que Sam contemplaba era el Orodruin, la Montaña de Fuego, Una y otra
vez los hornos encendidos en el fondo abismal del cono de ceniza se calentaban al
rojo, y entonces la montaña se henchía y rugía como una marea tempestuosa, y
derramaba por las grietas de los flancos ríos de roca derretida. Algunos corrían
incandescentes hacia Barad-dûr a lo largo de canales profundos; otros se abrían
paso a través de la llanura pedregosa, hasta que se enfriaban y yacían como
retorcidas figuras de dragones vomitadas por la tierra atormentada. En esa hora
de trabajos, contemplaba Sam el Monte del Destino, y la luz oculta detrás de la
mole enorme de los Ephel Dúath para quienes subían desde el oeste, se volcaba
ahora resplandeciendo sobre las caras desnudas de las rocas, que parecían tintas
en sangre.