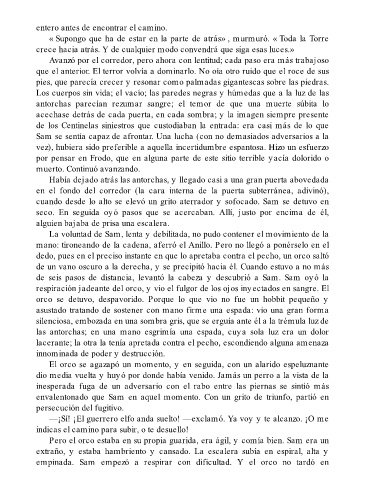Page 1008 - El Señor de los Anillos
P. 1008
entero antes de encontrar el camino.
« Supongo que ha de estar en la parte de atrás» , murmuró. « Toda la Torre
crece hacia atrás. Y de cualquier modo convendrá que siga esas luces.»
Avanzó por el corredor, pero ahora con lentitud; cada paso era más trabajoso
que el anterior. El terror volvía a dominarlo. No oía otro ruido que el roce de sus
pies, que parecía crecer y resonar como palmadas gigantescas sobre las piedras.
Los cuerpos sin vida; el vacío; las paredes negras y húmedas que a la luz de las
antorchas parecían rezumar sangre; el temor de que una muerte súbita lo
acechase detrás de cada puerta, en cada sombra; y la imagen siempre presente
de los Centinelas siniestros que custodiaban la entrada: era casi más de lo que
Sam se sentía capaz de afrontar. Una lucha (con no demasiados adversarios a la
vez), hubiera sido preferible a aquella incertidumbre espantosa. Hizo un esfuerzo
por pensar en Frodo, que en alguna parte de este sitio terrible yacía dolorido o
muerto. Continuó avanzando.
Había dejado atrás las antorchas, y llegado casi a una gran puerta abovedada
en el fondo del corredor (la cara interna de la puerta subterránea, adivinó),
cuando desde lo alto se elevó un grito aterrador y sofocado. Sam se detuvo en
seco. En seguida oyó pasos que se acercaban. Allí, justo por encima de él,
alguien bajaba de prisa una escalera.
La voluntad de Sam, lenta y debilitada, no pudo contener el movimiento de la
mano: tironeando de la cadena, aferró el Anillo. Pero no llegó a ponérselo en el
dedo, pues en el preciso instante en que lo apretaba contra el pecho, un orco saltó
de un vano oscuro a la derecha, y se precipitó hacia él. Cuando estuvo a no más
de seis pasos de distancia, levantó la cabeza y descubrió a Sam. Sam oyó la
respiración jadeante del orco, y vio el fulgor de los ojos inyectados en sangre. El
orco se detuvo, despavorido. Porque lo que vio no fue un hobbit pequeño y
asustado tratando de sostener con mano firme una espada: vio una gran forma
silenciosa, embozada en una sombra gris, que se erguía ante él a la trémula luz de
las antorchas; en una mano esgrimía una espada, cuya sola luz era un dolor
lacerante; la otra la tenía apretada contra el pecho, escondiendo alguna amenaza
innominada de poder y destrucción.
El orco se agazapó un momento, y en seguida, con un alarido espeluznante
dio media vuelta y huyó por donde había venido. Jamás un perro a la vista de la
inesperada fuga de un adversario con el rabo entre las piernas se sintió más
envalentonado que Sam en aquel momento. Con un grito de triunfo, partió en
persecución del fugitivo.
—¡Sí! ¡El guerrero elfo anda suelto! —exclamó. Ya voy y te alcanzo. ¡O me
indicas el camino para subir, o te desuello!
Pero el orco estaba en su propia guarida, era ágil, y comía bien. Sam era un
extraño, y estaba hambriento y cansado. La escalera subía en espiral, alta y
empinada. Sam empezó a respirar con dificultad. Y el orco no tardó en