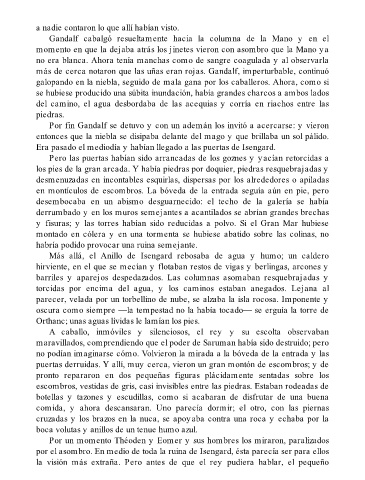Page 612 - El Señor de los Anillos
P. 612
a nadie contaron lo que allí habían visto.
Gandalf cabalgó resueltamente hacia la columna de la Mano y en el
momento en que la dejaba atrás los jinetes vieron con asombro que la Mano ya
no era blanca. Ahora tenía manchas como de sangre coagulada y al observarla
más de cerca notaron que las uñas eran rojas. Gandalf, imperturbable, continuó
galopando en la niebla, seguido de mala gana por los caballeros. Ahora, como si
se hubiese producido una súbita inundación, había grandes charcos a ambos lados
del camino, el agua desbordaba de las acequias y corría en riachos entre las
piedras.
Por fin Gandalf se detuvo y con un ademán los invitó a acercarse: y vieron
entonces que la niebla se disipaba delante del mago y que brillaba un sol pálido.
Era pasado el mediodía y habían llegado a las puertas de Isengard.
Pero las puertas habían sido arrancadas de los goznes y yacían retorcidas a
los pies de la gran arcada. Y había piedras por doquier, piedras resquebrajadas y
desmenuzadas en incontables esquirlas, dispersas por los alrededores o apiladas
en montículos de escombros. La bóveda de la entrada seguía aún en pie, pero
desembocaba en un abismo desguarnecido: el techo de la galería se había
derrumbado y en los muros semejantes a acantilados se abrían grandes brechas
y fisuras; y las torres habían sido reducidas a polvo. Si el Gran Mar hubiese
montado en cólera y en una tormenta se hubiese abatido sobre las colinas, no
habría podido provocar una ruina semejante.
Más allá, el Anillo de Isengard rebosaba de agua y humo; un caldero
hirviente, en el que se mecían y flotaban restos de vigas y berlingas, arcones y
barriles y aparejos despedazados. Las columnas asomaban resquebrajadas y
torcidas por encima del agua, y los caminos estaban anegados. Lejana al
parecer, velada por un torbellino de nube, se alzaba la isla rocosa. Imponente y
oscura como siempre —la tempestad no la había tocado— se erguía la torre de
Orthanc; unas aguas lívidas le lamían los pies.
A caballo, inmóviles y silenciosos, el rey y su escolta observaban
maravillados, comprendiendo que el poder de Saruman había sido destruido; pero
no podían imaginarse cómo. Volvieron la mirada a la bóveda de la entrada y las
puertas derruidas. Y allí, muy cerca, vieron un gran montón de escombros; y de
pronto repararon en dos pequeñas figuras plácidamente sentadas sobre los
escombros, vestidas de gris, casi invisibles entre las piedras. Estaban rodeadas de
botellas y tazones y escudillas, como si acabaran de disfrutar de una buena
comida, y ahora descansaran. Uno parecía dormir; el otro, con las piernas
cruzadas y los brazos en la nuca, se apoyaba contra una roca y echaba por la
boca volutas y anillos de un tenue humo azul.
Por un momento Théoden y Eomer y sus hombres los miraron, paralizados
por el asombro. En medio de toda la ruina de Isengard, ésta parecía ser para ellos
la visión más extraña. Pero antes de que el rey pudiera hablar, el pequeño