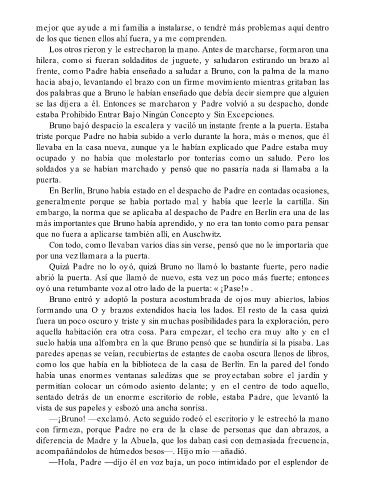Page 26 - El niño con el pijama de rayas
P. 26
mejor que ayude a mi familia a instalarse, o tendré más problemas aquí dentro
de los que tienen ellos ahí fuera, ya me comprenden.
Los otros rieron y le estrecharon la mano. Antes de marcharse, formaron una
hilera, como si fueran soldaditos de juguete, y saludaron estirando un brazo al
frente, como Padre había enseñado a saludar a Bruno, con la palma de la mano
hacia abajo, levantando el brazo con un firme movimiento mientras gritaban las
dos palabras que a Bruno le habían enseñado que debía decir siempre que alguien
se las dijera a él. Entonces se marcharon y Padre volvió a su despacho, donde
estaba Prohibido Entrar Bajo Ningún Concepto y Sin Excepciones.
Bruno bajó despacio la escalera y vaciló un instante frente a la puerta. Estaba
triste porque Padre no había subido a verlo durante la hora, más o menos, que él
llevaba en la casa nueva, aunque ya le habían explicado que Padre estaba muy
ocupado y no había que molestarlo por tonterías como un saludo. Pero los
soldados ya se habían marchado y pensó que no pasaría nada si llamaba a la
puerta.
En Berlín, Bruno había estado en el despacho de Padre en contadas ocasiones,
generalmente porque se había portado mal y había que leerle la cartilla. Sin
embargo, la norma que se aplicaba al despacho de Padre en Berlín era una de las
más importantes que Bruno había aprendido, y no era tan tonto como para pensar
que no fuera a aplicarse también allí, en Auschwitz.
Con todo, como llevaban varios días sin verse, pensó que no le importaría que
por una vez llamara a la puerta.
Quizá Padre no lo oyó, quizá Bruno no llamó lo bastante fuerte, pero nadie
abrió la puerta. Así que llamó de nuevo, esta vez un poco más fuerte; entonces
oyó una retumbante voz al otro lado de la puerta: « ¡Pase!» .
Bruno entró y adoptó la postura acostumbrada de ojos muy abiertos, labios
formando una O y brazos extendidos hacia los lados. El resto de la casa quizá
fuera un poco oscuro y triste y sin muchas posibilidades para la exploración, pero
aquella habitación era otra cosa. Para empezar, el techo era muy alto y en el
suelo había una alfombra en la que Bruno pensó que se hundiría si la pisaba. Las
paredes apenas se veían, recubiertas de estantes de caoba oscura llenos de libros,
como los que había en la biblioteca de la casa de Berlín. En la pared del fondo
había unas enormes ventanas saledizas que se proyectaban sobre el jardín y
permitían colocar un cómodo asiento delante; y en el centro de todo aquello,
sentado detrás de un enorme escritorio de roble, estaba Padre, que levantó la
vista de sus papeles y esbozó una ancha sonrisa.
—¡Bruno! —exclamó. Acto seguido rodeó el escritorio y le estrechó la mano
con firmeza, porque Padre no era de la clase de personas que dan abrazos, a
diferencia de Madre y la Abuela, que los daban casi con demasiada frecuencia,
acompañándolos de húmedos besos—. Hijo mío —añadió.
—Hola, Padre —dijo él en voz baja, un poco intimidado por el esplendor de