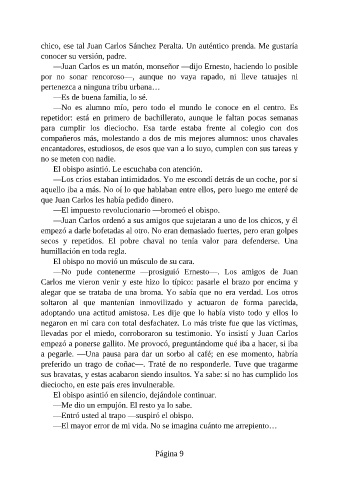Page 9 - La iglesia
P. 9
chico, ese tal Juan Carlos Sánchez Peralta. Un auténtico prenda. Me gustaría
conocer su versión, padre.
—Juan Carlos es un matón, monseñor —dijo Ernesto, haciendo lo posible
por no sonar rencoroso—, aunque no vaya rapado, ni lleve tatuajes ni
pertenezca a ninguna tribu urbana…
—Es de buena familia, lo sé.
—No es alumno mío, pero todo el mundo le conoce en el centro. Es
repetidor: está en primero de bachillerato, aunque le faltan pocas semanas
para cumplir los dieciocho. Esa tarde estaba frente al colegio con dos
compañeros más, molestando a dos de mis mejores alumnos: unos chavales
encantadores, estudiosos, de esos que van a lo suyo, cumplen con sus tareas y
no se meten con nadie.
El obispo asintió. Le escuchaba con atención.
—Los críos estaban intimidados. Yo me escondí detrás de un coche, por si
aquello iba a más. No oí lo que hablaban entre ellos, pero luego me enteré de
que Juan Carlos les había pedido dinero.
—El impuesto revolucionario —bromeó el obispo.
—Juan Carlos ordenó a sus amigos que sujetaran a uno de los chicos, y él
empezó a darle bofetadas al otro. No eran demasiado fuertes, pero eran golpes
secos y repetidos. El pobre chaval no tenía valor para defenderse. Una
humillación en toda regla.
El obispo no movió un músculo de su cara.
—No pude contenerme —prosiguió Ernesto—. Los amigos de Juan
Carlos me vieron venir y este hizo lo típico: pasarle el brazo por encima y
alegar que se trataba de una broma. Yo sabía que no era verdad. Los otros
soltaron al que mantenían inmovilizado y actuaron de forma parecida,
adoptando una actitud amistosa. Les dije que lo había visto todo y ellos lo
negaron en mi cara con total desfachatez. Lo más triste fue que las víctimas,
llevadas por el miedo, corroboraron su testimonio. Yo insistí y Juan Carlos
empezó a ponerse gallito. Me provocó, preguntándome qué iba a hacer, si iba
a pegarle. —Una pausa para dar un sorbo al café; en ese momento, habría
preferido un trago de coñac—. Traté de no responderle. Tuve que tragarme
sus bravatas, y estas acabaron siendo insultos. Ya sabe: si no has cumplido los
dieciocho, en este país eres invulnerable.
El obispo asintió en silencio, dejándole continuar.
—Me dio un empujón. El resto ya lo sabe.
—Entró usted al trapo —suspiró el obispo.
—El mayor error de mi vida. No se imagina cuánto me arrepiento…
Página 9