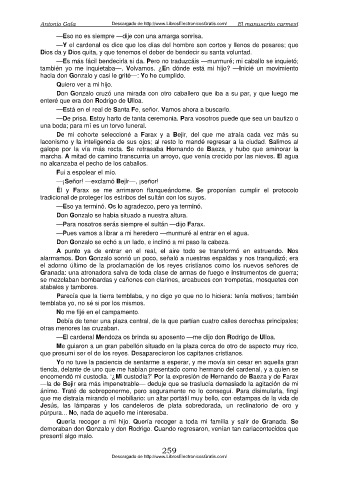Page 259 - El manuscrito Carmesi
P. 259
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
—Eso no es siempre —dije con una amarga sonrisa.
—Y el cardenal os dice que los días del hombre son cortos y llenos de pesares; que
Dios da y Dios quita, y que tenemos el deber de bendecir su santa voluntad.
—Es más fácil bendecirla si da. Pero no traduzcáis —murmuré; mi caballo se inquietó;
también yo me inquietaba—. Volvamos. ¿En dónde está mi hijo? —Inicié un movimiento
hacia don Gonzalo y casi le grité—: Yo he cumplido.
Quiero ver a mi hijo.
Don Gonzalo cruzó una mirada con otro caballero que iba a su par, y que luego me
enteré que era don Rodrigo de Ulloa.
—Está en el real de Santa Fe, señor. Vamos ahora a buscarlo.
—De prisa. Estoy harto de tanta ceremonia. Para vosotros puede que sea un bautizo o
una boda; para mí es un torvo funeral.
De mi cohorte seleccioné a Farax y a Bejir, del que me atraía cada vez más su
laconismo y la inteligencia de sus ojos; al resto lo mandé regresar a la ciudad. Salimos al
galope por la vía más recta. Se retrasaba Hernando de Baeza, y hubo que aminorar la
marcha. A mitad de camino transcurría un arroyo, que venía crecido por las nieves. El agua
no alcanzaba el pecho de los caballos.
Fui a espolear el mío.
—¡Señor! —exclamó Bejir—, ¡señor!
Él y Farax se me arrimaron flanqueándome. Se proponían cumplir el protocolo
tradicional de proteger los estribos del sultán con los suyos.
—Eso ya terminó. Os lo agradezco, pero ya terminó.
Don Gonzalo se había situado a nuestra altura.
—Para nosotros serás siempre el sultán —dijo Farax.
—Pues vamos a librar a mi heredero —murmuré al entrar en el agua.
Don Gonzalo se echó a un lado, e inclinó a mi paso la cabeza.
A punto ya de entrar en el real, el aire todo se transformó en estruendo. Nos
alarmamos. Don Gonzalo sonrió un poco, señaló a nuestras espaldas y nos tranquilizó; era
el adorno último de la proclamación de los reyes cristianos como los nuevos señores de
Granada: una atronadora salva de toda clase de armas de fuego e instrumentos de guerra;
se mezclaban bombardas y cañones con clarines, arcabuces con trompetas, mosquetes con
atabales y tambores.
Parecía que la tierra temblaba, y no digo yo que no lo hiciera: tenía motivos; también
temblaba yo, no sé si por los mismos.
No me fijé en el campamento.
Debía de tener una plaza central, de la que partían cuatro calles derechas principales;
otras menores las cruzaban.
—El cardenal Mendoza os brinda su aposento —me dijo don Rodrigo de Ulloa.
Me guiaron a un gran pabellón situado en la plaza cerca de otro de aspecto muy rico,
que presumí ser el de los reyes. Desaparecieron los capitanes cristianos.
Yo no tuve la paciencia de sentarme a esperar, y me movía sin cesar en aquella gran
tienda, delante de uno que me habían presentado como hermano del cardenal, y a quien se
encomendó mi custodia. ‘¿Mi custodia?’ Por la expresión de Hernando de Baeza y de Farax
—la de Bejir era más impenetrable— deduje que se traslucía demasiado la agitación de mi
ánimo. Traté de sobreponerme, pero seguramente no lo conseguí. Para disimularla, fingí
que me distraía mirando el mobiliario: un altar portátil muy bello, con estampas de la vida de
Jesús, las lámparas y los candeleros de plata sobredorada, un reclinatorio de oro y
púrpura... No, nada de aquello me interesaba.
Quería recoger a mi hijo. Quería recoger a toda mi familia y salir de Granada. Se
demoraban don Gonzalo y don Rodrigo. Cuando regresaron, venían tan cariacontecidos que
presentí algo malo.
259
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/