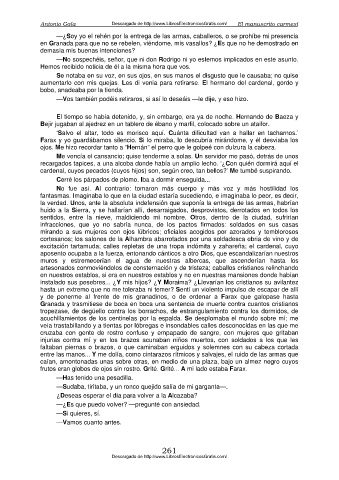Page 261 - El manuscrito Carmesi
P. 261
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
—¿Soy yo el rehén por la entrega de las armas, caballeros, o se prohíbe mi presencia
en Granada para que no se rebelen, viéndome, mis vasallos? ¿Es que no he demostrado en
demasía mis buenas intenciones?
—No sospechéis, señor, que ni don Rodrigo ni yo estemos implicados en este asunto.
Hemos recibido noticia de él a la misma hora que vos.
Se notaba en su voz, en sus ojos, en sus manos el disgusto que le causaba; no quise
aumentarlo con mis quejas. Les di venia para retirarse. El hermano del cardenal, gordo y
bobo, anadeaba por la tienda.
—Vos también podéis retiraros, si así lo deseáis —le dije, y eso hizo.
El tiempo se había detenido, y, sin embargo, era ya de noche. Hernando de Baeza y
Bejir jugaban al ajedrez en un tablero de ébano y marfil, colocado sobre un ataifor.
‘Salvo el altar, todo es morisco aquí. Cuánta dificultad van a hallar en tacharnos.’
Farax y yo guardábamos silencio. Si lo miraba, lo descubría mirándome, y él desviaba los
ojos. Me hizo recordar tanto a “Hernán” el perro que le golpeé con dulzura la cabeza.
Me vencía el cansancio; quise tenderme a solas. Un servidor me pasó, detrás de unos
recargados tapices, a una alcoba donde había un amplio lecho. ‘¿Con quién dormirá aquí el
cardenal, cuyos pecados (cuyos hijos) son, según creo, tan bellos?’ Me tumbé suspirando.
Cerré los párpados de plomo. Iba a dormir enseguida...
No fue así. Al contrario: tomaron más cuerpo y más voz y más hostilidad los
fantasmas. Imaginaba lo que en la ciudad estaría sucediendo, e imaginaba lo peor, es decir,
la verdad. Unos, ante la absoluta indefensión que suponía la entrega de las armas, habrían
huido a la Sierra, y se hallarían allí, desarraigados, desprovistos, derrotados en todos los
sentidos, entre la nieve, maldiciendo mi nombre. Otros, dentro de la ciudad, sufrirían
infracciones, que yo no sabría nunca, de los pactos firmados: soldados en sus casas
mirando a sus mujeres con ojos lúbricos; oficiales acogidos por azorados y temblorosos
cortesanos; los salones de la Alhambra abarrotados por una soldadesca ebria de vino y de
excitación tartamuda; calles repletas de una tropa indómita y zahareña; el cardenal, cuyo
aposento ocupaba a la fuerza, entonando cánticos a otro Dios, que escandalizarían nuestros
muros y estremecerían el agua de nuestras albercas, que ascenderían hasta los
artesonados conmoviéndolos de consternación y de tristeza; caballos cristianos relinchando
en nuestros establos, si era en nuestros establos y no en nuestras mansiones donde habían
instalado sus pesebres... ¿Y mis hijos? ¿Y Moraima? ¿Llevarían los cristianos su avilantez
hasta un extremo que no me toleraba ni temer? Sentí un violento impulso de escapar de allí
y de ponerme al frente de mis granadinos, o de ordenar a Farax que galopase hasta
Granada y trasmitiese de boca en boca una sentencia de muerte contra cuantos cristianos
tropezase, de degüello contra los borrachos, de estrangulamiento contra los dormidos, de
acuchillamientos de los centinelas por la espalda. Se desplomaba el mundo sobre mí; me
veía trastabillando y a tientas por lóbregas e insondables calles desconocidas en las que me
cruzaba con gente de rostro confuso y empapado de sangre, con mujeres que gritaban
injurias contra mí y en los brazos acunaban niños muertos, con soldados a los que les
faltaban piernas o brazos, o que caminaban erguidos y solemnes con su cabeza cortada
entre las manos... Y me dolía, como cintarazos rítmicos y salvajes, el ruido de las armas que
caían, amontonadas unas sobre otras, en medio de una plaza, bajo un almez negro cuyos
frutos eran globos de ojos sin rostro. Grité. Grité... A mi lado estaba Farax.
—Has tenido una pesadilla.
—Sudaba, tiritaba, y un ronco quejido salía de mi garganta—.
¿Deseas esperar el día para volver a la Alcazaba?
—¿Es que puedo volver? —pregunté con ansiedad.
—Si quieres, sí.
—Vamos cuanto antes.
261
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/