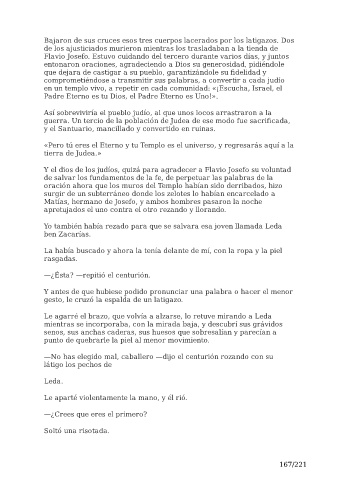Page 167 - Tito - El martirio de los judíos
P. 167
Bajaron de sus cruces esos tres cuerpos lacerados por los latigazos. Dos
de los ajusticiados murieron mientras los trasladaban a la tienda de
Flavio Josefo. Estuvo cuidando del tercero durante varios días, y juntos
entonaron oraciones, agradeciendo a Dios su generosidad, pidiéndole
que dejara de castigar a su pueblo, garantizándole su fidelidad y
comprometiéndose a transmitir sus palabras, a convertir a cada judío
en un templo vivo, a repetir en cada comunidad: «¡Escucha, Israel, el
Padre Eterno es tu Dios, el Padre Eterno es Uno!».
Así sobreviviría el pueblo judío, al que unos locos arrastraron a la
guerra. Un tercio de la población de Judea de ese modo fue sacrificada,
y el Santuario, mancillado y convertido en ruinas.
«Pero tú eres el Eterno y tu Templo es el universo, y regresarás aquí a la
tierra de Judea.»
Y el dios de los judíos, quizá para agradecer a Flavio Josefo su voluntad
de salvar los fundamentos de la fe, de perpetuar las palabras de la
oración ahora que los muros del Templo habían sido derribados, hizo
surgir de un subterráneo donde los zelotes lo habían encarcelado a
Matías, hermano de Josefo, y ambos hombres pasaron la noche
apretujados el uno contra el otro rezando y llorando.
Yo también había rezado para que se salvara esa joven llamada Leda
ben Zacarías.
La había buscado y ahora la tenía delante de mí, con la ropa y la piel
rasgadas.
—¿Ésta? —repitió el centurión.
Y antes de que hubiese podido pronunciar una palabra o hacer el menor
gesto, le cruzó la espalda de un latigazo.
Le agarré el brazo, que volvía a alzarse, lo retuve mirando a Leda
mientras se incorporaba, con la mirada baja, y descubrí sus grávidos
senos, sus anchas caderas, sus huesos que sobresalían y parecían a
punto de quebrarle la piel al menor movimiento.
—No has elegido mal, caballero —dijo el centurión rozando con su
látigo los pechos de
Leda.
Le aparté violentamente la mano, y él rió.
—¿Crees que eres el primero?
Soltó una risotada.
167/221