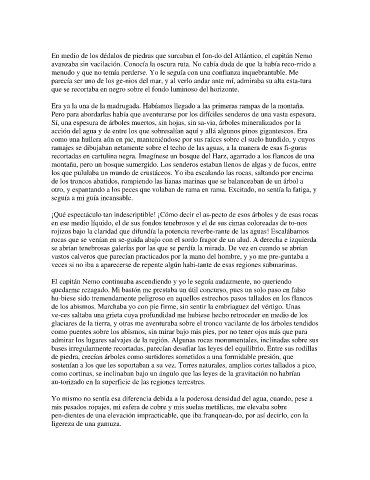Page 220 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 220
En medio de los dédalos de piedras que surcaban el fon-do del Atlántico, el capitán Nemo
avanzaba sin vacilación. Conocía la oscura ruta. No cabía duda de que la había reco-rrido a
menudo y que no temía perderse. Yo le seguía con una confianza inquebrantable. Me
parecía ser uno de los ge-nios del mar, y al verlo andar ante mí, admiraba su alta esta-tura
que se recortaba en negro sobre el fondo luminoso del horizonte.
Era ya la una de la madrugada. Habíamos llegado a las primeras rampas de la montaña.
Pero para abordarlas había que aventurarse por los difíciles senderos de una vasta espesura.
Sí, una espesura de árboles muertos, sin hojas, sin sa-via, árboles mineralizados por la
acción del agua y de entre los que sobresalían aquí y allá algunos pinos gigantescos. Era
como una hullera aún en pie, manteniéndose por sus raíces sobre el suelo hundido, y cuyos
ramajes se dibujaban netamente sobre el techo de las aguas, a la manera de esas fi-guras
recortadas en cartulina negra. Imagínese un bosque del Harz, agarrado a los flancos de una
montaña, pero un bosque sumergido. Los senderos estaban llenos de algas y de fucos, entre
los que pululaba un mundo de crustáceos. Yo iba escalando las rocas, saltando por encima
de los troncos abatidos, rompiendo las lianas marinas que se balanceaban de un árbol a
otro, y espantando a los peces que volaban de rama en rama. Excitado, no sentía la fatiga, y
seguía a mi guía incansable.
¡Qué espectáculo tan indescriptible! ¡Cómo decir el as-pecto de esos árboles y de esas rocas
en ese medio líquido, el de sus fondos tenebrosos y el de sus cimas coloreadas de to-nos
rojizos bajo la claridad que difundía la potencia reverbe-rante de las aguas! Escalábamos
rocas que se venían en se-guida abajo con el sordo fragor de un alud. A derecha e izquierda
se abrían tenebrosas galerías por las que se perdía la mirada. De vez en cuando se abrían
vastos calveros que parecían practicados por la mano del hombre, y yo me pre-guntaba a
veces si no iba a aparecerse de repente algún habi-tante de esas regiones submarinas.
El capitán Nemo continuaba ascendiendo y yo le seguía audazmente, no queriendo
quedarme rezagado. Mi bastón me prestaba un útil concurso, pues un solo paso en falso
hu-biese sido tremendamente peligroso en aquellos estrechos pasos tallados en los flancos
de los abismos. Marchaba yo con pie firme, sin sentir la embriaguez del vértigo. Unas
ve-ces saltaba una grieta cuya profundidad me hubiese hecho retroceder en medio de los
glaciares de la tierra, y otras me aventuraba sobre el tronco vacilante de los árboles tendidos
como puentes sobre los abismos, sin mirar bajo mis pies, por no tener ojos más que para
admirar los lugares salvajes de la región. Algunas rocas monumentales, inclinadas sobre sus
bases irregularmente recortadas, parecían desafiar las leyes del equilibrio. Entre sus rodillas
de piedra, crecían árboles como surtidores sometidos a una formidable presión, que
sostenían a los que les soportaban a su vez. Torres naturales, amplios cortes tallados a pico,
como cortinas, se inclinaban bajo un ángulo que las leyes de la gravitación no habrían
au-torizado en la superficie de las regiones terrestres.
Yo mismo no sentía esa diferencia debida a la poderosa densidad del agua, cuando, pese a
mis pesados ropajes, mi esfera de cobre y mis suelas metálicas, me elevaba sobre
pen-dientes de una elevación impracticable, que iba franquean-do, por así decirlo, con la
ligereza de una gamuza.