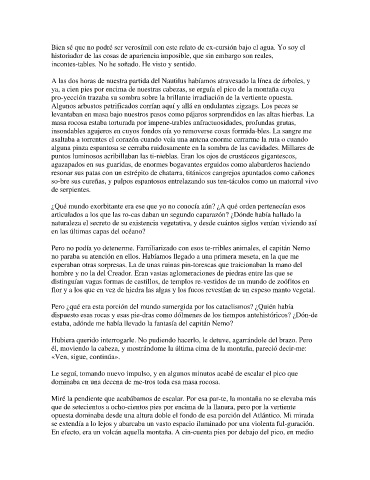Page 221 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 221
Bien sé que no podré ser verosímil con este relato de ex-cursión bajo el agua. Yo soy el
historiador de las cosas de apariencia imposible, que sin embargo son reales,
incontes-tables. No he soñado. He visto y sentido.
A las dos horas de nuestra partida del Nautilus habíamos atravesado la línea de árboles, y
ya, a cien pies por encima de nuestras cabezas, se erguía el pico de la montaña cuya
pro-yección trazaba su sombra sobre la brillante irradiación de la vertiente opuesta.
Algunos arbustos petrificados corrían aquí y allá en ondulantes zigzags. Los peces se
levantaban en masa bajo nuestros pasos como pájaros sorprendidos en las altas hierbas. La
masa rocosa estaba torturada por impene-trables anfractuosidades, profundas grutas,
insondables agujeros en cuyos fondos oía yo removerse cosas formida-bles. La sangre me
asaltaba a torrentes el corazón cuando veía una antena enorme cerrarme la ruta o cuando
alguna pinza espantosa se cerraba ruidosamente en la sombra de las cavidades. Millares de
puntos luminosos acribillaban las ti-nieblas. Eran los ojos de crustáceos gigantescos,
agazapados en sus guaridas, de enormes bogavantes erguidos como alabarderos haciendo
resonar sus patas con un estrépito de chatarra, titánicos cangrejos apuntados como cañones
so-bre sus cureñas, y pulpos espantosos entrelazando sus ten-táculos como un matorral vivo
de serpientes.
¿Qué mundo exorbitante era ese que yo no conocía aún? ¿A qué orden pertenecían esos
articulados a los que las ro-cas daban un segundo caparazón? ¿Dónde había hallado la
naturaleza el secreto de su existencia vegetativa, y desde cuántos siglos venían viviendo así
en las últimas capas del océano?
Pero no podía yo detenerme. Familiarizado con esos te-rribles animales, el capitán Nemo
no paraba su atención en ellos. Habíamos llegado a una primera meseta, en la que me
esperaban otras sorpresas. La de unas ruinas pin-torescas que traicionaban la mano del
hombre y no la del Creador. Eran vastas aglomeraciones de piedras entre las que se
distinguían vagas formas de castillos, de templos re-vestidos de un mundo de zoófitos en
flor y a los que en vez de hiedra las algas y los fucos revestían de un espeso manto vegetal.
Pero ¿qué era esta porción del mundo sumergida por los cataclismos? ¿Quién había
dispuesto esas rocas y esas pie-dras como dólmenes de los tiempos antehistóricos? ¿Dón-de
estaba, adónde me había llevado la fantasía del capitán Nemo?
Hubiera querido interrogarle. No pudiendo hacerlo, le detuve, agarrándole del brazo. Pero
él, moviendo la cabeza, y mostrándome la última cima de la montaña, pareció decir-me:
«Ven, sigue, continúa».
Le seguí, tomando nuevo impulso, y en algunos minutos acabé de escalar el pico que
dominaba en una decena de me-tros toda esa masa rocosa.
Miré la pendiente que acabábamos de escalar. Por esa par-te, la montaña no se elevaba más
que de setecientos a ocho-cientos pies por encima de la llanura, pero por la vertiente
opuesta dominaba desde una altura doble el fondo de esa porción del Atlántico. Mi mirada
se extendía a lo lejos y abarcaba un vasto espacio iluminado por una violenta ful-guración.
En efecto, era un volcán aquella montaña. A cin-cuenta pies por debajo del pico, en medio