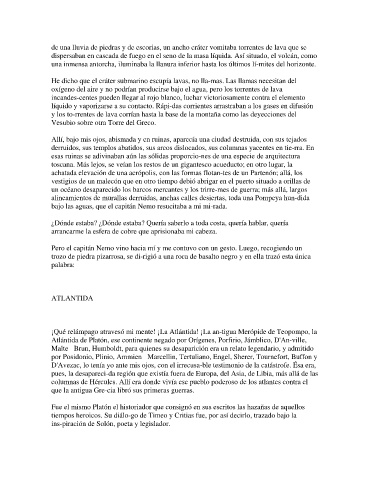Page 222 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 222
de una lluvia de piedras y de escorias, un ancho cráter vomitaba torrentes de lava que se
dispersaban en cascada de fuego en el seno de la masa líquida. Así situado, el volcán, como
una inmensa antorcha, iluminaba la llanura inferior hasta los últimos lí-mites del horizonte.
He dicho que el cráter submarino escupía lavas, no lla-mas. Las llamas necesitan del
oxígeno del aire y no podrían producirse bajo el agua, pero los torrentes de lava
incandes-centes pueden llegar al rojo blanco, luchar victoriosamente contra el elemento
líquido y vaporizarse a su contacto. Rápi-das corrientes arrastraban a los gases en difusión
y los to-rrentes de lava corrían hasta la base de la montaña como las deyecciones del
Vesubio sobre otra Torre del Greco.
Allí, bajo mis ojos, abismada y en ruinas, aparecía una ciudad destruida, con sus tejados
derruidos, sus templos abatidos, sus arcos dislocados, sus columnas yacentes en tie-rra. En
esas ruinas se adivinaban aún las sólidas proporcio-nes de una especie de arquitectura
toscana. Más lejos, se veían los restos de un gigantesco acueducto; en otro lugar, la
achatada elevación de una acrópolis, con las formas flotan-tes de un Partenón; allá, los
vestigios de un malecón que en otro tiempo debió abrigar en el puerto situado a orillas de
un océano desaparecido los barcos mercantes y los trirre-mes de guerra; más allá, largos
alineamientos de murallas derruidas, anchas calles desiertas, toda una Pompeya hun-dida
bajo las aguas, que el capitán Nemo resucitaba a mi mi-rada.
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Quería saberlo a toda costa, quería hablar, quería
arrancarme la esfera de cobre que aprisionaba mi cabeza.
Pero el capitán Nemo vino hacia mí y me contuvo con un gesto. Luego, recogiendo un
trozo de piedra pizarrosa, se di-rigió a una roca de basalto negro y en ella trazó esta única
palabra:
ATLANTIDA
¡Qué relámpago atravesó mi mente! ¡La Atlántida! ¡La an-tigua Merópide de Teopompo, la
Atlántida de Platón, ese continente negado por Orígenes, Porfirio, Jámblico, D'An-ville,
Malte Brun, Humboldt, para quienes su desaparición era un relato legendario, y admitido
por Posidonio, Plinio, Ammien Marcellin, Tertuliano, Engel, Sherer, Tournefort, Buffon y
D'Avezac, lo tenía yo ante mis ojos, con el irrecusa-ble testimonio de la catástrofe. Ésa era,
pues, la desapareci-da región que existía fuera de Europa, del Asia, de Libia, más allá de las
columnas de Hércules. Allí era donde vivía ese pueblo poderoso de los atlantes contra el
que la antigua Gre-cia libró sus primeras guerras.
Fue el mismo Platón el historiador que consignó en sus escritos las hazañas de aquellos
tiempos heroicos. Su diálo-go de Timeo y Critias fue, por así decirlo, trazado bajo la
ins-piración de Solón, poeta y legislador.