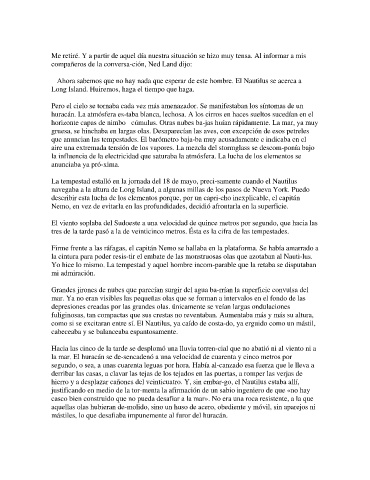Page 304 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 304
Me retiré. Y a partir de aquel día nuestra situación se hizo muy tensa. Al informar a mis
compañeros de la conversa-ción, Ned Land dijo:
Ahora sabemos que no hay nada que esperar de este hombre. El Nautilus se acerca a
Long Island. Huiremos, haga el tiempo que haga.
Pero el cielo se tornaba cada vez más amenazador. Se manifestaban los síntomas de un
huracán. La atmósfera es-taba blanca, lechosa. A los cirros en haces sueltos sucedían en el
horizonte capas de nimbo cúmulus. Otras nubes ba-jas huían rápidamente. La mar, ya muy
gruesa, se hinchaba en largas olas. Desaparecían las aves, con excepción de esos petreles
que anuncian las tempestades. El barómetro baja-ba muy acusadamente e indicaba en el
aire una extremada tensión de los vapores. La mezcla del stormglass se descom-ponía bajo
la influencia de la electricidad que saturaba la atmósfera. La lucha de los elementos se
anunciaba ya pró-xima.
La tempestad estalló en la jornada del 18 de mayo, preci-samente cuando el Nautilus
navegaba a la altura de Long Island, a algunas millas de los pasos de Nueva York. Puedo
describir esta lucha de los elementos porque, por un capri-cho inexplicable, el capitán
Nemo, en vez de evitarla en las profundidades, decidió afrontarla en la superficie.
El viento soplaba del Sudoeste a una velocidad de quince metros por segundo, que hacia las
tres de la tarde pasó a la de veinticinco metros. Ésta es la cifra de las tempestades.
Firme frente a las ráfagas, el capitán Nemo se hallaba en la plataforma. Se había amarrado a
la cintura para poder resis-tir el embate de las monstruosas olas que azotaban al Nauti-lus.
Yo hice lo mismo. La tempestad y aquel hombre incom-parable que la retaba se disputaban
mi admiración.
Grandes jirones de nubes que parecían surgir del agua ba-rrían la superficie convulsa del
mar. Ya no eran visibles las pequeñas olas que se forman a intervalos en el fondo de las
depresiones creadas por las grandes olas. únicamente se veían largas ondulaciones
fuliginosas, tan compactas que sus crestas no reventaban. Aumentaba más y más su altura,
como si se excitaran entre sí. El Nautilus, ya caído de costa-do, ya erguido como un mástil,
cabeceaba y se balanceaba espantosamente.
Hacia las cinco de la tarde se desplomó una lluvia torren-cial que no abatió ni al viento ni a
la mar. El huracán se de-sencadenó a una velocidad de cuarenta y cinco metros por
segundo, o sea, a unas cuarenta leguas por hora. Había al-canzado esa fuerza que le lleva a
derribar las casas, a clavar las tejas de los tejados en las puertas, a romper las verjas de
hierro y a desplazar cañones del veinticuatro. Y, sin embar-go, el Nautilus estaba allí,
justificando en medio de la tor-menta la afirmación de un sabio ingeniero de que «no hay
casco bien construido que no pueda desafiar a la mar». No era una roca resistente, a la que
aquellas olas hubieran de-molido, sino un huso de acero, obediente y móvil, sin aparejos ni
mástiles, lo que desafiaba impunemente al furor del huracán.