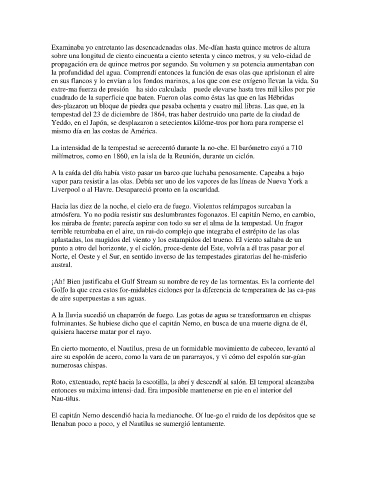Page 305 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 305
Examinaba yo entretanto las desencadenadas olas. Me-dían hasta quince metros de altura
sobre una longitud de ciento cincuenta a ciento setenta y cinco metros, y su velo-cidad de
propagación era de quince metros por segundo. Su volumen y su potencia aumentaban con
la profundidad del agua. Comprendí entonces la función de esas olas que aprisionan el aire
en sus flancos y lo envían a los fondos marinos, a los que con ese oxígeno llevan la vida. Su
extre-ma fuerza de presión ha sido calculada puede elevarse hasta tres mil kilos por pie
cuadrado de la superficie que baten. Fueron olas como éstas las que en las Hébridas
des-plazaron un bloque de piedra que pesaba ochenta y cuatro mil libras. Las que, en la
tempestad del 23 de diciembre de 1864, tras haber destruido una parte de la ciudad de
Yeddo, en el Japón, se desplazaron a setecientos kilóme-tros por hora para romperse el
mismo día en las costas de América.
La intensidad de la tempestad se acrecentó durante la no-che. El barómetro cayó a 710
milímetros, como en 1860, en la isla de la Reunión, durante un ciclón.
A la caída del día había visto pasar un barco que luchaba penosamente. Capeaba a bajo
vapor para resistir a las olas. Debía ser uno de los vapores de las líneas de Nueva York a
Liverpool o al Havre. Desapareció pronto en la oscuridad.
Hacia las diez de la noche, el cielo era de fuego. Violentos relámpagos surcaban la
atmósfera. Yo no podía resistir sus deslumbrantes fogonazos. El capitán Nemo, en cambio,
los miraba de frente; parecía aspirar con todo su ser el alma de la tempestad. Un fragor
terrible retumbaba en el aire, un rui-do complejo que integraba el estrépito de las olas
aplastadas, los mugidos del viento y los estampidos del trueno. El viento saltaba de un
punto a otro del horizonte, y el ciclón, proce-dente del Este, volvía a él tras pasar por el
Norte, el Oeste y el Sur, en sentido inverso de las tempestades giratorias del he-misferio
austral.
¡Ah! Bien justificaba el Gulf Stream su nombre de rey de las tormentas. Es la corriente del
Golfo la que crea estos for-midables ciclones por la diferencia de temperatura de las ca-pas
de aire superpuestas a sus aguas.
A la lluvia sucedió un chaparrón de fuego. Las gotas de agua se transformaron en chispas
fulminantes. Se hubiese dicho que el capitán Nemo, en busca de una muerte digna de él,
quisiera hacerse matar por el rayo.
En cierto momento, el Nautilus, presa de un formidable movimiento de cabeceo, levantó al
aire su espolón de acero, como la vara de un pararrayos, y vi cómo del espolón sur-gían
numerosas chispas.
Roto, extenuado, repté hacia la escotilla, la abrí y descendí al salón. El temporal alcanzaba
entonces su máxima intensi-dad. Era imposible mantenerse en pie en el interior del
Nau-tilus.
El capitán Nemo descendió hacia la medianoche. Oí lue-go el ruido de los depósitos que se
llenaban poco a poco, y el Nautilus se sumergió lentamente.