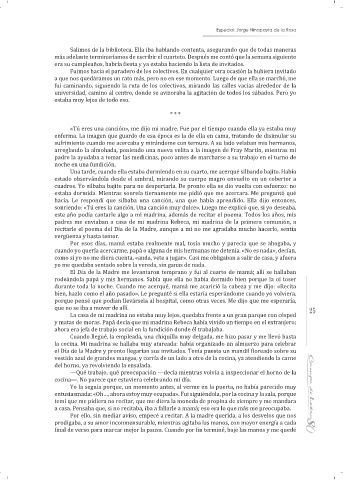Page 25 - Machote revista Ochentero nuevas medidas.indd
P. 25
Especial: Jorge Ninapayta de la Rosa
Salimos de la biblioteca. Ella iba hablando contenta, asegurando que de todas maneras
más adelante terminaríamos de escribir el cuarteto. Después me contó que la semana siguiente
era su cumpleaños, habría �iesta y ya estaba haciendo la lista de invitados.
Fuimos hacia el paradero de los colectivos. En cualquier otra ocasión la hubiera invitado
a que nos quedáramos un rato más, pero no en ese momento. Luego de que ella se marchó, me
fui caminando, siguiendo la ruta de los colectivos, mirando las calles vacías alrededor de la
universidad, camino al centro, donde se avizoraba la agitación de todos los sábados. Pero yo
estaba muy lejos de todo eso.
* * *
«Tú eres una canción», me dijo mi madre. Fue por el tiempo cuando ella ya estaba muy
enferma. La imagen que guardo de esa época es la de ella en cama, tratando de disimular su
sufrimiento cuando me acercaba y mirándome con ternura. A su lado velaban mis hermanos,
arreglando la almohada, poniendo una nueva velita a la imagen de Fray Martín, mientras mi
padre la ayudaba a tomar las medicinas, poco antes de marcharse a su trabajo en el turno de
noche en una fundición.
Una tarde, cuando ella estaba durmiendo en su cuarto, me acerqué silbando bajito. Había
estado observándola desde el umbral, mirando su cuerpo magro envuelto en un cobertor a
cuadros. Yo silbaba bajito para no despertarla. De pronto ella se dio vuelta con esfuerzo: no
estaba dormida. Mientras sonreía tiernamente me pidió que me acercara. Me preguntó qué
hacía. Le respondí que silbaba una canción, una que había aprendido. Ella dijo entonces,
sonriendo: «Tú eres la canción. Una canción muy dulce». Luego me explicó que, si yo deseaba,
este año podía cantarle algo a mi madrina, además de recitar el poema. Todos los años, mis
padres me enviaban a casa de mi madrina Rebeca, mi madrina de la primera comunión, a
recitarle el poema del Día de la Madre, aunque a mí no me agradaba mucho hacerlo, sentía
vergüenza y hasta temor.
Por esos días, mamá estaba realmente mal, tosía mucho y parecía que se ahogaba, y
cuando yo quería acercarme, papá o alguna de mis hermanas me detenía. «No es nada», decían,
como si yo no me diera cuenta, «anda, vete a jugar». Casi me obligaban a salir de casa, y afuera
yo me quedaba sentado sobre la vereda, sin ganas de nada.
El Día de la Madre me levantaron temprano y fui al cuarto de mamá; allí se hallaban
rodeándola papá y mis hermanos. Sabía que ella no había dormido bien porque la oí toser
durante toda la noche. Cuando me acerqué, mamá me acarició la cabeza y me dijo: «Recita
bien, hazlo como el año pasado». Le pregunté si ella estaría esperándome cuando yo volviera,
porque pensé que podían llevársela al hospital, como otras veces. Me dijo que me esperaría,
que no se iba a mover de allí. 25
La casa de mi madrina no estaba muy lejos, quedaba frente a un gran parque con césped
y matas de moras. Papá decía que mi madrina Rebeca había vivido un tiempo en el extranjero;
ahora era jefa de trabajo social en la fundición donde él trabajaba.
Cuando llegué, la empleada, una chiquilla muy delgada, me hizo pasar y me llevó hasta
la cocina. Mi madrina se hallaba muy atareada: había organizado un almuerzo para celebrar
el Día de la Madre y pronto llegarían sus invitados. Tenía puesto un mandil �loreado sobre su
vestido azul de grandes mangas, y corría de un lado a otro de la cocina, ya atendiendo la carne
del horno, ya revolviendo la ensalada.
—Qué trabajo, qué preocupación —decía mientras volvía a inspeccionar el horno de la
cocina—. No parece que estuviera celebrando mi día.
Yo la seguía porque, un momento antes, al verme en la puerta, no había parecido muy
entusiasmada: «Oh…, ahora estoy muy ocupada». Fui siguiéndola, por la cocina y la sala, porque
temí que me pidiera no recitar, que me diera la moneda de propina de siempre y me mandara
a casa. Pensaba que, si no recitaba, iba a fallarle a mamá; eso era lo que más me preocupaba.
Por ello, sin mediar aviso, empecé a recitar. A la madre querida, a los desvelos que nos
prodigaba, a su amor inconmensurable, mientras agitaba las manos, con mayor energía a cada
�inal de verso para marcar mejor la pausa. Cuando por �in terminé, bajé las manos y me quedé