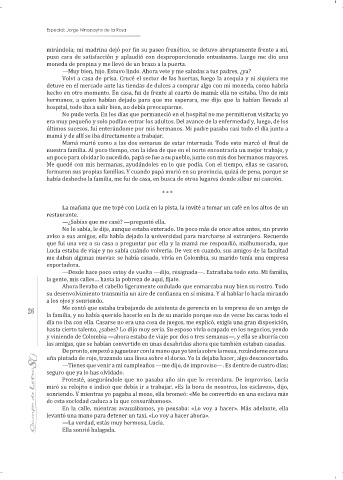Page 26 - Machote revista Ochentero nuevas medidas.indd
P. 26
Especial: Jorge Ninapayta de la Rosa
mirándola; mi madrina dejó por �in su paseo frenético, se detuvo abruptamente frente a mí,
puso cara de satisfacción y aplaudió con desproporcionado entusiasmo. Luego me dio una
moneda de propina y me llevó de un brazo a la puerta.
—Muy bien, hijo. Estuvo lindo. Ahora vete y me saludas a tus padres, ¿ya?
Volví a casa de prisa. Crucé el sector de las huertas, luego la acequia y ni siquiera me
detuve en el mercado ante las tiendas de dulces a comprar algo con mi moneda, como habría
hecho en otro momento. En casa, fui de frente al cuarto de mamá: ella no estaba. Uno de mis
hermanos, a quien habían dejado para que me esperara, me dijo que la habían llevado al
hospital, todo iba a salir bien, no debía preocuparme.
No pude verla. En los días que permaneció en el hospital no me permitieron visitarla; yo
era muy pequeño y solo podían entrar los adultos. Del avance de la enfermedad y, luego, de los
últimos sucesos, fui enterándome por mis hermanos. Mi padre pasaba casi todo el día junto a
mamá y de allí se iba directamente a trabajar.
Mamá murió como a las dos semanas de estar internada. Todo esto marcó el �inal de
nuestra familia. Al poco tiempo, con la idea de que en el norte encontraría un mejor trabajo, y
un poco para olvidar lo sucedido, papá se fue a su pueblo, junto con mis dos hermanos mayores.
Me quedé con mis hermanas, ayudándoles en lo que podía. Con el tiempo, ellas se casaron,
formaron sus propias familias. Y cuando papá murió en su provincia, quizá de pena, porque se
había deshecho la familia, me fui de casa, en busca de otros lugares donde silbar mi canción.
* * *
La mañana que me topé con Lucía en la pista, la invité a tomar un café en los altos de un
restaurante.
—¿Sabías que me casé? —preguntó ella.
No lo sabía, le dije, aunque estaba enterado. Un poco más de once años antes, sin previo
aviso a sus amigos, ella había dejado la universidad para marcharse al extranjero. Recuerdo
que fui una vez a su casa a preguntar por ella y la mamá me respondió, malhumorada, que
Lucía estaba de viaje y no sabía cuándo volvería. De vez en cuando, sus amigos de la facultad
me daban algunas nuevas: se había casado, vivía en Colombia, su marido tenía una empresa
exportadora.
—Desde hace poco estoy de vuelta —dijo, resignada—. Extrañaba todo esto. Mi familia,
la gente, mis calles… hasta la pobreza de aquí, �íjate.
Ahora llevaba el cabello ligeramente ondulado que enmarcaba muy bien su rostro. Todo
su desenvolvimiento transmitía un aire de con�ianza en sí misma. Y al hablar lo hacía mirando
a los ojos y sonriendo.
26 Me contó que estaba trabajando de asistenta de gerencia en la empresa de un amigo de
la familia, y no había querido hacerlo en la de su marido porque eso de verse las caras todo el
día no iba con ella. Casarse no era una cosa de juegos, me explicó, exigía una gran disposición,
hasta cierto talento, ¿sabes? Lo dijo muy seria. Su esposo vivía ocupado en los negocios, yendo
y viniendo de Colombia —ahora estaba de viaje por dos o tres semanas—, y ella se aburría con
las amigas, que se habían convertido en unas desabridas ahora que también estaban casadas.
De pronto, empezó a juguetear con la mano que yo tenía sobre la mesa, rozándome con una
uña pintada de rojo, trazando una línea sobre el dorso. Yo la dejaba hacer, algo desconcertado.
—Tienes que venir a mi cumpleaños —me dijo, de improviso—. Es dentro de cuatro días;
seguro que ya lo has olvidado.
Protesté, asegurándole que no pasaba año sin que lo recordara. De improviso, Lucía
miró su relojito e indicó que debía ir a trabajar. «Es la hora de nosotros, los esclavos», dijo,
sonriendo. Y mientras yo pagaba al mozo, ella bromeó: «Me he convertido en una esclava más
de esta sociedad caduca a la que censurábamos».
En la calle, mientras avanzábamos, yo pensaba: «Lo voy a hacer». Más adelante, ella
levantó una mano para detener un taxi. «Lo voy a hacer ahora».
—La verdad, estás muy hermosa, Lucía.
Ella sonrió halagada.