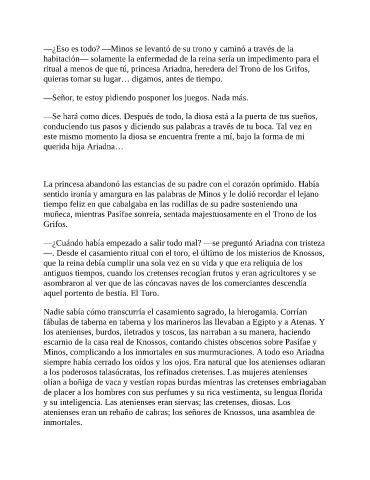Page 57 - El disco del tiempo
P. 57
—¿Eso es todo? —Minos se levantó de su trono y caminó a través de la
habitación— solamente la enfermedad de la reina sería un impedimento para el
ritual a menos de que tú, princesa Ariadna, heredera del Trono de los Grifos,
quieras tomar su lugar… digamos, antes de tiempo.
—Señor, te estoy pidiendo posponer los juegos. Nada más.
—Se hará como dices. Después de todo, la diosa está a la puerta de tus sueños,
conduciendo tus pasos y diciendo sus palabras a través de tu boca. Tal vez en
este mismo momento la diosa se encuentra frente a mí, bajo la forma de mi
querida hija Ariadna…
La princesa abandonó las estancias de su padre con el corazón oprimido. Había
sentido ironía y amargura en las palabras de Minos y le dolió recordar el lejano
tiempo feliz en que cabalgaba en las rodillas de su padre sosteniendo una
muñeca, mientras Pasífae sonreía, sentada majestuosamente en el Trono de los
Grifos.
—¿Cuándo había empezado a salir todo mal? —se preguntó Ariadna con tristeza
—. Desde el casamiento ritual con el toro, el último de los misterios de Knossos,
que la reina debía cumplir una sola vez en su vida y que era reliquia de los
antiguos tiempos, cuando los cretenses recogían frutos y eran agricultores y se
asombraron al ver que de las cóncavas naves de los comerciantes descendía
aquel portento de bestia. El Toro.
Nadie sabía cómo transcurría el casamiento sagrado, la hierogamia. Corrían
fábulas de taberna en taberna y los marineros las llevaban a Egipto y a Atenas. Y
los atenienses, burdos, iletrados y toscos, las narraban a su manera, haciendo
escarnio de la casa real de Knossos, contando chistes obscenos sobre Pasífae y
Minos, complicando a los inmortales en sus murmuraciones. A todo eso Ariadna
siempre había cerrado los oídos y los ojos. Era natural que los atenienses odiaran
a los poderosos talasócratas, los refinados cretenses. Las mujeres atenienses
olían a boñiga de vaca y vestían ropas burdas mientras las cretenses embriagaban
de placer a los hombres con sus perfumes y su rica vestimenta, su lengua florida
y su inteligencia. Las atenienses eran siervas; las cretenses, diosas. Los
atenienses eran un rebaño de cabras; los señores de Knossos, una asamblea de
inmortales.