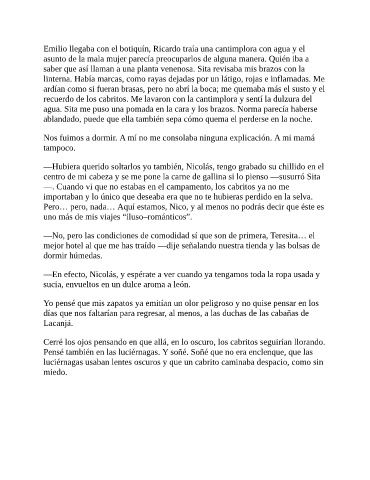Page 30 - Sentido contrario en la selva
P. 30
Emilio llegaba con el botiquín, Ricardo traía una cantimplora con agua y el
asunto de la mala mujer parecía preocuparlos de alguna manera. Quién iba a
saber que así llaman a una planta venenosa. Sita revisaba mis brazos con la
linterna. Había marcas, como rayas dejadas por un látigo, rojas e inflamadas. Me
ardían como si fueran brasas, pero no abrí la boca; me quemaba más el susto y el
recuerdo de los cabritos. Me lavaron con la cantimplora y sentí la dulzura del
agua. Sita me puso una pomada en la cara y los brazos. Norma parecía haberse
ablandado, puede que ella también sepa cómo quema el perderse en la noche.
Nos fuimos a dormir. A mí no me consolaba ninguna explicación. A mi mamá
tampoco.
—Hubiera querido soltarlos yo también, Nicolás, tengo grabado su chillido en el
centro de mi cabeza y se me pone la carne de gallina si lo pienso —susurró Sita
—. Cuando vi que no estabas en el campamento, los cabritos ya no me
importaban y lo único que deseaba era que no te hubieras perdido en la selva.
Pero… pero, nada… Aquí estamos, Nico, y al menos no podrás decir que éste es
uno más de mis viajes “iluso–románticos”.
—No, pero las condiciones de comodidad sí que son de primera, Teresita… el
mejor hotel al que me has traído —dije señalando nuestra tienda y las bolsas de
dormir húmedas.
—En efecto, Nicolás, y espérate a ver cuando ya tengamos toda la ropa usada y
sucia, envueltos en un dulce aroma a león.
Yo pensé que mis zapatos ya emitían un olor peligroso y no quise pensar en los
días que nos faltarían para regresar, al menos, a las duchas de las cabañas de
Lacanjá.
Cerré los ojos pensando en que allá, en lo oscuro, los cabritos seguirían llorando.
Pensé también en las luciérnagas. Y soñé. Soñé que no era enclenque, que las
luciérnagas usaban lentes oscuros y que un cabrito caminaba despacio, como sin
miedo.