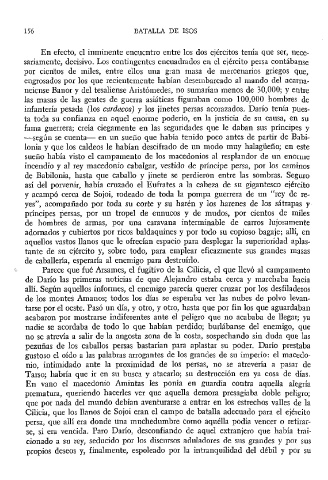Page 162 - Droysen, Johann Gustav - Alejandro Magno
P. 162
156 BATALLA DE ISOS
En efecto, el inminente encuentro entre los dos ejércitos tenía que ser, nece
sariamente, decisivo. Los contingentes encuadrados en el ejército persa contábanse
por cientos de miles, entre ellos una gran masa de mercenarios griegos que,
engrosados por los que recientemente habían desembarcado al mando del acarna-
neiense Banor y del tesaliense Aristómedes, no sumarían menos de 30,000; y entre
las masas de las gentes de guerra asiáticas figuraban como 100,000 hombres de
infantería pesada (los cardacos) y los jinetes persas acorazados. Darío tenía pues
ta toda su confianza en aquel enorme poderío, en la justicia de su causa, en su
fama guerrera; creía ciegamente en las seguridades que le daban sus príncipes y
—según se cuenta— en un sueño que había tenido poco antes de partir de Babi
lonia y que los caldeos le habían descifrado de un modo muy halagüeño; en este
sueño había visto el campamento de los macedonios al resplandor de un enorme
incendio y al rey macedonio cabalgar, vestido de príncipe persa, por los caminos
de Babilonia, hasta que caballo y jinete se perdieron entre las sombras. Seguro
así del porvenir, había cruzado el Eufrates a la cabeza de su gigantesco ejército
y acampó cerca de Sojoi, rodeado de toda la pompa guerrera de un “rey de re
yes”, acompañado por toda su corte y su harén y los harenes de los sátrapas y
príncipes persas, por un tropel de eunucos y de mudos, por cientos de miles
de hombres de armas, por una caravana interminable de carros lujosamente
adornados y cubiertos por ricos baldaquines y por todo su copioso bagaje; allí, en
aquellos vastos llanos que le ofrecían espacio para desplegar la superioridad aplas
tante de su ejército y, sobre todo, para emplear eficazmente sus grandes masas
de caballería, esperaría al enemigo para destruirlo.
Parece que fué Arsames, el fugitivo de la Cilicia, el que llevó al campamento
de Darío las primeras noticias de que Alejandro estaba cerca y marchaba hacía
allí. Según aquellos informes, el enemigo parecía querer cruzar por los desfiladeros
de los montes Amanos; todos los días se esperaba ver las nubes de polvo levan
tarse por el oeste. Pasó un día, y otro, y otro, hasta que por fin los que aguardaban
acabaron por mostrarse indiferentes ante el peligro que no acababa de llegar; ya
nadie se acordaba de todo lo que habían perdido; burlábanse del enemigo, que
no se atrevía a salir de la angosta zona de la costa, sospechando sin duda que las
pezuñas de los caballos persas bastarían para aplastar su poder. Darío prestaba
gustoso el oído a las palabras arrogantes de los grandes de su imperio: el macedo
nio, intimidado ante la proximidad de los persas, no se atrevería a pasar de
Tarso; habría que ir en su busca y atacarlo; su destrucción era ya cosa de días.
En vano el macedonio Amintas les ponía en guardia contra aquella alegría
prematura, queriendo hacerles ver que aquella demora presagiaba doble peligro;
que por nada del mundo debían aventurarse a entrar en los estrechos valles de la
Cilicia, que los llanos de Sojoi eran el campo de batalla adecuado para el ejército
persa, que allí era donde una muchedumbre como aquélla podía vencer o retirar
se, si era vencida. Paro Darío, desconfiando de aquel extranjero que había trai
cionado a su rey, seducido por los discursos aduladores de sus grandes y por sus
propios deseos y, finalmente, espoleado por la intranquilidad del débil y por su