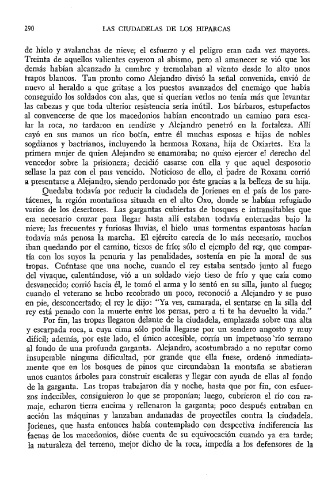Page 294 - Droysen, Johann Gustav - Alejandro Magno
P. 294
290 LAS CIUDADELAS DE LOS HIPARCAS
de hielo y avalanchas de nieve; el esfuerzo y el peligro eran cada vez mayores.
Treinta de aquellos valientes cayeron al abismo^ pero al amanecer se vió que los
demás habían alcanzado la cumbre y tremolaban al viento desde lo alto unos
trapos blancos. Tan pronto como Alejandro divisó la señal convenida, envió de
nuevo al heraldo a que gritase a los puestos avanzados del enemigo que había
conseguido los soldados con alas, que si querían verlos no tenía más que levantar
las cabezas y que toda ulterior resistencia sería inútil. Los bárbaros, estupefactos
al convencerse de que los macedonios habían encontrado un camino para esca
lar la roca, no tardaron en rendirse y Alejandro penetró en la fortaleza. Allí
cayó en sus manos un rico botín, entre él muchas esposas e hijas de nobles
sogdianos y bactrianos, incluyendo la hermosa Roxana, hija de Oxiartes. Era la
primera mujer de quien Alejandro se enamoraba; no quiso ejercer el derecho del
vencedor sobre la prisionera; decidió casarse con ella y que aquel desposorio
sellase la paz con el país vencido. Noticioso de ello, el padre de Roxana corrió
a presentarse a Alejandro, siendo perdonado por éste gracias a la belleza de su hija.
Quedaba todavía por reducir la ciudadela de Jorienes en el país de los pare-
tácenes, la región montañosa situada en el alto Oxo, donde se habían refugiado
varios de los desertores. Las gargantas cubiertas de bosques e intransitables que
era necesario cruzar para llegar hasta allí estaban todavía enterradas bajo la
nieve; las frecuentes y furiosas lluvias, el hielo unas tormentas espantosas hacían
todavía más penosa la marcha. El ejército carecía de lo más necesario, muchos
iban quedando por el camino, tiesos de frío; sólo el ejemplo del rey, que compar
tía con los suyos la penuria y las penalidades, sostenía en pie la moral de sus
tropas. Cuéntase que una noche, cuando el rey estaba sentado junto al fuego
del vivaque, calentándose, vió a un soldado viejo tieso de frío y que caía como
desvanecido; corrió hacia él, le tomó el arma y lo sentó en su silla, junto al fuego;
cuando el veterano se hubo recobrado un poco, reconoció a Alejandro y se puso
en pie, desconcertado; el rey le dijo: “Ya ves, camarada, el sentarse en la silla del
rey está penado con la muerte entre los persas, pero a ti te ha devuelto la vida.”
Por fin, las tropas llegaron delante de la ciudadela, emplazada sobre una alta
y escarpada roca, a cuya cima sólo podía llegarse por un sendero angosto y muy
difícil; además, por este lado, el único accesible, corría un impetuoso 'río serrano
al fondo de una profunda garganta. Alejandro, acostumbrado a no reputar como
insuperable ninguna dificultad, por grande que ella fuese, ordenó inmediata
mente que en los bosques de pinos que circundaban la montaña se abatieran
unos cuantos árboles para construir escaleras y llegar con ayuda de ellas al fondo
de la garganta. Las tropas trabajaron día y noche, hasta que por fin, con esfuer
zos indecibles, consiguieron lo que se proponían; luego, cubrieron el río con ra
maje, echaron tierra encima y rellenaron la garganta; poco después entraban en
acción las máquinas y lanzaban andanadas de proyectiles contra la ciudadela.
Jorienes, que hasta entonces había contemplado con despectiva indiferencia las
faenas de los macedonios, dióse cuenta de su equivocación cuando ya era tarde;
la naturaleza del terreno, mejor dicho de la roca, impedía a los defensores de la