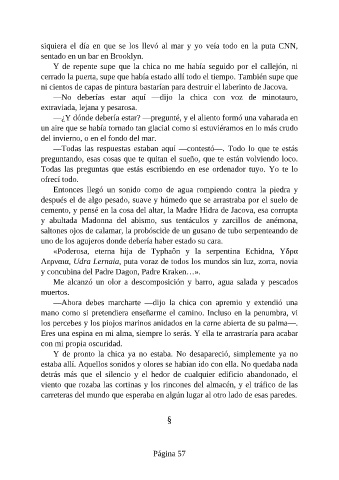Page 57 - Ominosus: una recopilación lovecraftiana
P. 57
siquiera el día en que se los llevó al mar y yo veía todo en la puta CNN,
sentado en un bar en Brooklyn.
Y de repente supe que la chica no me había seguido por el callejón, ni
cerrado la puerta, supe que había estado allí todo el tiempo. También supe que
ni cientos de capas de pintura bastarían para destruir el laberinto de Jacova.
—No deberías estar aquí —dijo la chica con voz de minotauro,
extraviada, lejana y pesarosa.
—¿Y dónde debería estar? —pregunté, y el aliento formó una vaharada en
un aire que se había tornado tan glacial como si estuviéramos en lo más crudo
del invierno, o en el fondo del mar.
—Todas las respuestas estaban aquí —contestó—. Todo lo que te estás
preguntando, esas cosas que te quitan el sueño, que te están volviendo loco.
Todas las preguntas que estás escribiendo en ese ordenador tuyo. Yo te lo
ofrecí todo.
Entonces llegó un sonido como de agua rompiendo contra la piedra y
después el de algo pesado, suave y húmedo que se arrastraba por el suelo de
cemento, y pensé en la cosa del altar, la Madre Hidra de Jacova, esa corrupta
y abultada Madonna del abismo, sus tentáculos y zarcillos de anémona,
saltones ojos de calamar, la probóscide de un gusano de tubo serpenteando de
uno de los agujeros donde debería haber estado su cara.
«Poderosa, eterna hija de Typhaôn y la serpentina Echidna, Υδρα
Λερναια, Udra Lernaia, puta voraz de todos los mundos sin luz, zorra, novia
y concubina del Padre Dagon, Padre Kraken…».
Me alcanzó un olor a descomposición y barro, agua salada y pescados
muertos.
—Ahora debes marcharte —dijo la chica con apremio y extendió una
mano como si pretendiera enseñarme el camino. Incluso en la penumbra, vi
los percebes y los piojos marinos anidados en la carne abierta de su palma—.
Eres una espina en mi alma, siempre lo serás. Y ella te arrastraría para acabar
con mi propia oscuridad.
Y de pronto la chica ya no estaba. No desapareció, simplemente ya no
estaba allí. Aquellos sonidos y olores se habían ido con ella. No quedaba nada
detrás más que el silencio y el hedor de cualquier edificio abandonado, el
viento que rozaba las cortinas y los rincones del almacén, y el tráfico de las
carreteras del mundo que esperaba en algún lugar al otro lado de esas paredes.
§
Página 57