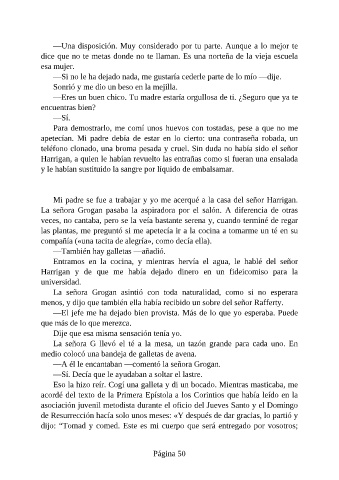Page 50 - La sangre manda
P. 50
—Una disposición. Muy considerado por tu parte. Aunque a lo mejor te
dice que no te metas donde no te llaman. Es una norteña de la vieja escuela
esa mujer.
—Si no le ha dejado nada, me gustaría cederle parte de lo mío —dije.
Sonrió y me dio un beso en la mejilla.
—Eres un buen chico. Tu madre estaría orgullosa de ti. ¿Seguro que ya te
encuentras bien?
—Sí.
Para demostrarlo, me comí unos huevos con tostadas, pese a que no me
apetecían. Mi padre debía de estar en lo cierto: una contraseña robada, un
teléfono clonado, una broma pesada y cruel. Sin duda no había sido el señor
Harrigan, a quien le habían revuelto las entrañas como si fueran una ensalada
y le habían sustituido la sangre por líquido de embalsamar.
Mi padre se fue a trabajar y yo me acerqué a la casa del señor Harrigan.
La señora Grogan pasaba la aspiradora por el salón. A diferencia de otras
veces, no cantaba, pero se la veía bastante serena y, cuando terminé de regar
las plantas, me preguntó si me apetecía ir a la cocina a tomarme un té en su
compañía («una tacita de alegría», como decía ella).
—También hay galletas —añadió.
Entramos en la cocina, y mientras hervía el agua, le hablé del señor
Harrigan y de que me había dejado dinero en un fideicomiso para la
universidad.
La señora Grogan asintió con toda naturalidad, como si no esperara
menos, y dijo que también ella había recibido un sobre del señor Rafferty.
—El jefe me ha dejado bien provista. Más de lo que yo esperaba. Puede
que más de lo que merezca.
Dije que esa misma sensación tenía yo.
La señora G llevó el té a la mesa, un tazón grande para cada uno. En
medio colocó una bandeja de galletas de avena.
—A él le encantaban —comentó la señora Grogan.
—Sí. Decía que le ayudaban a soltar el lastre.
Eso la hizo reír. Cogí una galleta y di un bocado. Mientras masticaba, me
acordé del texto de la Primera Epístola a los Corintios que había leído en la
asociación juvenil metodista durante el oficio del Jueves Santo y el Domingo
de Resurrección hacía solo unos meses: «Y después de dar gracias, lo partió y
dijo: “Tomad y comed. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros;
Página 50