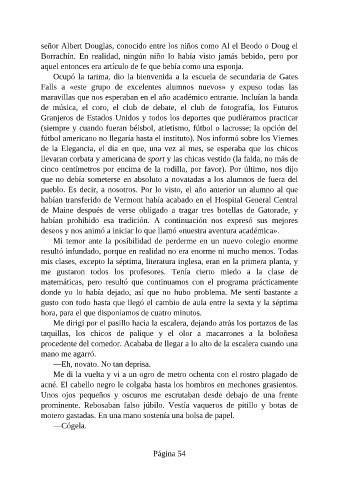Page 54 - La sangre manda
P. 54
señor Albert Douglas, conocido entre los niños como Al el Beodo o Doug el
Borrachín. En realidad, ningún niño lo había visto jamás bebido, pero por
aquel entonces era artículo de fe que bebía como una esponja.
Ocupó la tarima, dio la bienvenida a la escuela de secundaria de Gates
Falls a «este grupo de excelentes alumnos nuevos» y expuso todas las
maravillas que nos esperaban en el año académico entrante. Incluían la banda
de música, el coro, el club de debate, el club de fotografía, los Futuros
Granjeros de Estados Unidos y todos los deportes que pudiéramos practicar
(siempre y cuando fueran béisbol, atletismo, fútbol o lacrosse; la opción del
fútbol americano no llegaría hasta el instituto). Nos informó sobre los Viernes
de la Elegancia, el día en que, una vez al mes, se esperaba que los chicos
llevaran corbata y americana de sport y las chicas vestido (la falda, no más de
cinco centímetros por encima de la rodilla, por favor). Por último, nos dijo
que no debía someterse en absoluto a novatadas a los alumnos de fuera del
pueblo. Es decir, a nosotros. Por lo visto, el año anterior un alumno al que
habían transferido de Vermont había acabado en el Hospital General Central
de Maine después de verse obligado a tragar tres botellas de Gatorade, y
habían prohibido esa tradición. A continuación nos expresó sus mejores
deseos y nos animó a iniciar lo que llamó «nuestra aventura académica».
Mi temor ante la posibilidad de perderme en un nuevo colegio enorme
resultó infundado, porque en realidad no era enorme ni mucho menos. Todas
mis clases, excepto la séptima, literatura inglesa, eran en la primera planta, y
me gustaron todos los profesores. Tenía cierto miedo a la clase de
matemáticas, pero resultó que continuamos con el programa prácticamente
donde yo lo había dejado, así que no hubo problema. Me sentí bastante a
gusto con todo hasta que llegó el cambio de aula entre la sexta y la séptima
hora, para el que disponíamos de cuatro minutos.
Me dirigí por el pasillo hacia la escalera, dejando atrás los portazos de las
taquillas, los chicos de palique y el olor a macarrones a la boloñesa
procedente del comedor. Acababa de llegar a lo alto de la escalera cuando una
mano me agarró.
—Eh, novato. No tan deprisa.
Me di la vuelta y vi a un ogro de metro ochenta con el rostro plagado de
acné. El cabello negro le colgaba hasta los hombros en mechones grasientos.
Unos ojos pequeños y oscuros me escrutaban desde debajo de una frente
prominente. Rebosaban falso júbilo. Vestía vaqueros de pitillo y botas de
motero gastadas. En una mano sostenía una bolsa de papel.
—Cógela.
Página 54