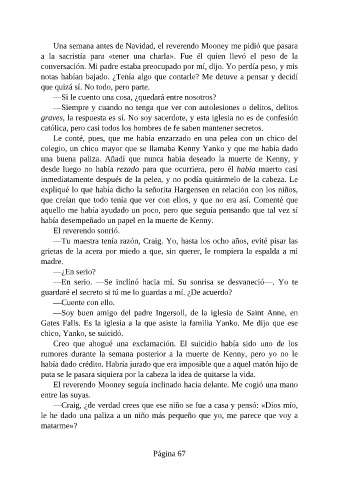Page 67 - La sangre manda
P. 67
Una semana antes de Navidad, el reverendo Mooney me pidió que pasara
a la sacristía para «tener una charla». Fue él quien llevó el peso de la
conversación. Mi padre estaba preocupado por mí, dijo. Yo perdía peso, y mis
notas habían bajado. ¿Tenía algo que contarle? Me detuve a pensar y decidí
que quizá sí. No todo, pero parte.
—Si le cuento una cosa, ¿quedará entre nosotros?
—Siempre y cuando no tenga que ver con autolesiones o delitos, delitos
graves, la respuesta es sí. No soy sacerdote, y esta iglesia no es de confesión
católica, pero casi todos los hombres de fe saben mantener secretos.
Le conté, pues, que me había enzarzado en una pelea con un chico del
colegio, un chico mayor que se llamaba Kenny Yanko y que me había dado
una buena paliza. Añadí que nunca había deseado la muerte de Kenny, y
desde luego no había rezado para que ocurriera, pero él había muerto casi
inmediatamente después de la pelea, y no podía quitármelo de la cabeza. Le
expliqué lo que había dicho la señorita Hargensen en relación con los niños,
que creían que todo tenía que ver con ellos, y que no era así. Comenté que
aquello me había ayudado un poco, pero que seguía pensando que tal vez sí
había desempeñado un papel en la muerte de Kenny.
El reverendo sonrió.
—Tu maestra tenía razón, Craig. Yo, hasta los ocho años, evité pisar las
grietas de la acera por miedo a que, sin querer, le rompiera la espalda a mi
madre.
—¿En serio?
—En serio. —Se inclinó hacia mí. Su sonrisa se desvaneció—. Yo te
guardaré el secreto si tú me lo guardas a mí. ¿De acuerdo?
—Cuente con ello.
—Soy buen amigo del padre Ingersoll, de la iglesia de Saint Anne, en
Gates Falls. Es la iglesia a la que asiste la familia Yanko. Me dijo que ese
chico, Yanko, se suicidó.
Creo que ahogué una exclamación. El suicidio había sido uno de los
rumores durante la semana posterior a la muerte de Kenny, pero yo no le
había dado crédito. Habría jurado que era imposible que a aquel matón hijo de
puta se le pasara siquiera por la cabeza la idea de quitarse la vida.
El reverendo Mooney seguía inclinado hacia delante. Me cogió una mano
entre las suyas.
—Craig, ¿de verdad crees que ese niño se fue a casa y pensó: «Dios mío,
le he dado una paliza a un niño más pequeño que yo, me parece que voy a
matarme»?
Página 67