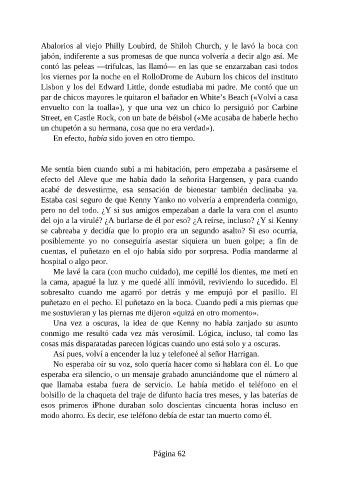Page 62 - La sangre manda
P. 62
Abalorios al viejo Philly Loubird, de Shiloh Church, y le lavó la boca con
jabón, indiferente a sus promesas de que nunca volvería a decir algo así. Me
contó las peleas —trifulcas, las llamó— en las que se enzarzaban casi todos
los viernes por la noche en el RolloDrome de Auburn los chicos del instituto
Lisbon y los del Edward Little, donde estudiaba mi padre. Me contó que un
par de chicos mayores le quitaron el bañador en White’s Beach («Volví a casa
envuelto con la toalla»), y que una vez un chico lo persiguió por Carbine
Street, en Castle Rock, con un bate de béisbol («Me acusaba de haberle hecho
un chupetón a su hermana, cosa que no era verdad»).
En efecto, había sido joven en otro tiempo.
Me sentía bien cuando subí a mi habitación, pero empezaba a pasárseme el
efecto del Aleve que me había dado la señorita Hargensen, y para cuando
acabé de desvestirme, esa sensación de bienestar también declinaba ya.
Estaba casi seguro de que Kenny Yanko no volvería a emprenderla conmigo,
pero no del todo. ¿Y si sus amigos empezaban a darle la vara con el asunto
del ojo a la virulé? ¿A burlarse de él por eso? ¿A reírse, incluso? ¿Y si Kenny
se cabreaba y decidía que lo propio era un segundo asalto? Si eso ocurría,
posiblemente yo no conseguiría asestar siquiera un buen golpe; a fin de
cuentas, el puñetazo en el ojo había sido por sorpresa. Podía mandarme al
hospital o algo peor.
Me lavé la cara (con mucho cuidado), me cepillé los dientes, me metí en
la cama, apagué la luz y me quedé allí inmóvil, reviviendo lo sucedido. El
sobresalto cuando me agarró por detrás y me empujó por el pasillo. El
puñetazo en el pecho. El puñetazo en la boca. Cuando pedí a mis piernas que
me sostuvieran y las piernas me dijeron «quizá en otro momento».
Una vez a oscuras, la idea de que Kenny no había zanjado su asunto
conmigo me resultó cada vez más verosímil. Lógica, incluso, tal como las
cosas más disparatadas parecen lógicas cuando uno está solo y a oscuras.
Así pues, volví a encender la luz y telefoneé al señor Harrigan.
No esperaba oír su voz, solo quería hacer como si hablara con él. Lo que
esperaba era silencio, o un mensaje grabado anunciándome que el número al
que llamaba estaba fuera de servicio. Le había metido el teléfono en el
bolsillo de la chaqueta del traje de difunto hacía tres meses, y las baterías de
esos primeros iPhone duraban solo doscientas cincuenta horas incluso en
modo ahorro. Es decir, ese teléfono debía de estar tan muerto como él.
Página 62