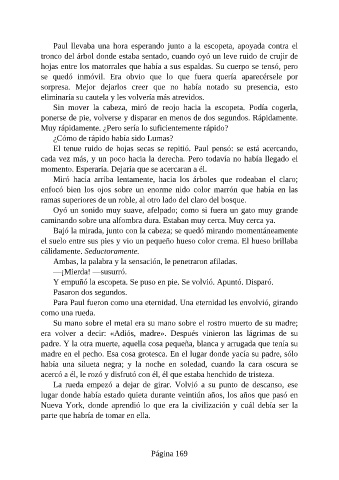Page 169 - Extraña simiente
P. 169
Paul llevaba una hora esperando junto a la escopeta, apoyada contra el
tronco del árbol donde estaba sentado, cuando oyó un leve ruido de crujir de
hojas entre los matorrales que había a sus espaldas. Su cuerpo se tensó, pero
se quedó inmóvil. Era obvio que lo que fuera quería aparecérsele por
sorpresa. Mejor dejarlos creer que no había notado su presencia, esto
eliminaría su cautela y les volvería más atrevidos.
Sin mover la cabeza, miró de reojo hacia la escopeta. Podía cogerla,
ponerse de pie, volverse y disparar en menos de dos segundos. Rápidamente.
Muy rápidamente. ¿Pero sería lo suficientemente rápido?
¿Cómo de rápido había sido Lumas?
El tenue ruido de hojas secas se repitió. Paul pensó: se está acercando,
cada vez más, y un poco hacia la derecha. Pero todavía no había llegado el
momento. Esperaría. Dejaría que se acercaran a él.
Miró hacia arriba lentamente, hacia los árboles que rodeaban el claro;
enfocó bien los ojos sobre un enorme nido color marrón que había en las
ramas superiores de un roble, al otro lado del claro del bosque.
Oyó un sonido muy suave, afelpado; como si fuera un gato muy grande
caminando sobre una alfombra dura. Estaban muy cerca. Muy cerca ya.
Bajó la mirada, junto con la cabeza; se quedó mirando momentáneamente
el suelo entre sus pies y vio un pequeño hueso color crema. El hueso brillaba
cálidamente. Seductoramente.
Ambas, la palabra y la sensación, le penetraron afiladas.
—¡Mierda! —susurró.
Y empuñó la escopeta. Se puso en pie. Se volvió. Apuntó. Disparó.
Pasaron dos segundos.
Para Paul fueron como una eternidad. Una eternidad les envolvió, girando
como una rueda.
Su mano sobre el metal era su mano sobre el rostro muerto de su madre;
era volver a decir: «Adiós, madre». Después vinieron las lágrimas de su
padre. Y la otra muerte, aquella cosa pequeña, blanca y arrugada que tenía su
madre en el pecho. Esa cosa grotesca. En el lugar donde yacía su padre, sólo
había una silueta negra; y la noche en soledad, cuando la cara oscura se
acercó a él, le rozó y disfrutó con él, él que estaba henchido de tristeza.
La rueda empezó a dejar de girar. Volvió a su punto de descanso, ese
lugar donde había estado quieta durante veintiún años, los años que pasó en
Nueva York, donde aprendió lo que era la civilización y cuál debía ser la
parte que habría de tomar en ella.
Página 169