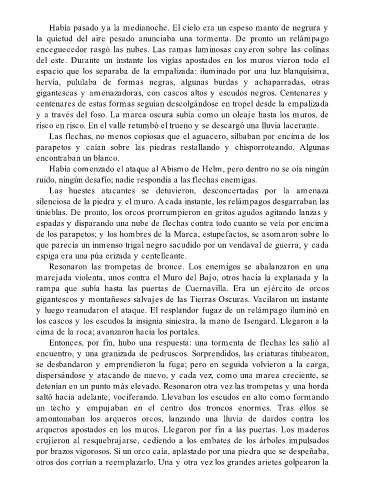Page 586 - El Señor de los Anillos
P. 586
Había pasado ya la medianoche. El cielo era un espeso manto de negrura y
la quietud del aire pesado anunciaba una tormenta. De pronto un relámpago
enceguecedor rasgó las nubes. Las ramas luminosas cayeron sobre las colinas
del este. Durante un instante los vigías apostados en los muros vieron todo el
espacio que los separaba de la empalizada: iluminado por una luz blanquísima,
hervía, pululaba de formas negras, algunas burdas y achaparradas, otras
gigantescas y amenazadoras, con cascos altos y escudos negros. Centenares y
centenares de estas formas seguían descolgándose en tropel desde la empalizada
y a través del foso. La marea oscura subía como un oleaje hasta los muros, de
risco en risco. En el valle retumbó el trueno y se descargó una lluvia lacerante.
Las flechas, no menos copiosas que el aguacero, silbaban por encima de los
parapetos y caían sobre las piedras restallando y chisporroteando. Algunas
encontraban un blanco.
Había comenzado el ataque al Abismo de Helm, pero dentro no se oía ningún
ruido, ningún desafío; nadie respondía a las flechas enemigas.
Las huestes atacantes se detuvieron, desconcertadas por la amenaza
silenciosa de la piedra y el muro. A cada instante, los relámpagos desgarraban las
tinieblas. De pronto, los orcos prorrumpieron en gritos agudos agitando lanzas y
espadas y disparando una nube de flechas contra todo cuanto se veía por encima
de los parapetos; y los hombres de la Marca, estupefactos, se asomaron sobre lo
que parecía un inmenso trigal negro sacudido por un vendaval de guerra, y cada
espiga era una púa erizada y centelleante.
Resonaron las trompetas de bronce. Los enemigos se abalanzaron en una
marejada violenta, unos contra el Muro del Bajo, otros hacia la explanada y la
rampa que subía hasta las puertas de Cuernavilla. Era un ejército de orcos
gigantescos y montañeses salvajes de las Tierras Oscuras. Vacilaron un instante
y luego reanudaron el ataque. El resplandor fugaz de un relámpago iluminó en
los cascos y los escudos la insignia siniestra, la mano de Isengard. Llegaron a la
cima de la roca; avanzaron hacia los portales.
Entonces, por fin, hubo una respuesta: una tormenta de flechas les salió al
encuentro, y una granizada de pedruscos. Sorprendidos, las criaturas titubearon,
se desbandaron y emprendieron la fuga; pero en seguida volvieron a la carga,
dispersándose y atacando de nuevo, y cada vez, como una marea creciente, se
detenían en un punto más elevado. Resonaron otra vez las trompetas y una horda
saltó hacia adelante, vociferando. Llevaban los escudos en alto como formando
un techo y empujaban en el centro dos troncos enormes. Tras ellos se
amontonaban los arqueros orcos, lanzando una lluvia de dardos contra los
arqueros apostados en los muros. Llegaron por fin a las puertas. Los maderos
crujieron al resquebrajarse, cediendo a los embates de los árboles impulsados
por brazos vigorosos. Si un orco caía, aplastado por una piedra que se despeñaba,
otros dos corrían a reemplazarlo. Una y otra vez los grandes arietes golpearon la